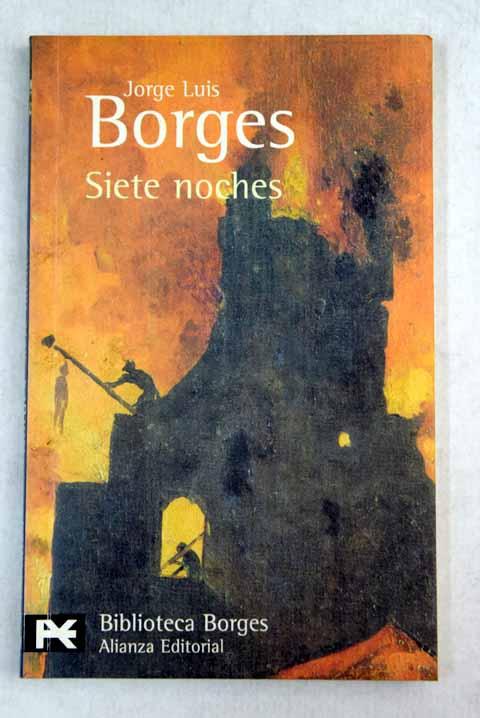(A propósito de la Semana del Libro y del Idioma)

Por Reinaldo Spitaletta
Al principio fueron las palabras. Con ellas nos aproximamos a las primeras emociones, a los paisajes más cercanos, a un rostro y unos apetitosos senos, a los murmullos, al llanto, a la risa. Al mundo. En ese indescifrable universo de sonidos e imágenes, en el que fuimos aprehendiendo lo que nos rodeaba, de a poco nos aprovisionamos, sin darnos cuenta, de un caudal de sonoridades significativas. Las palabras nos abrieron las compuertas del pensamiento, de los sentidos, de las ilusiones.
Sonaban bien mamá, papá, leche, teta, las vocales, los intentos de pronunciar una palabra difícil, el cielo, los juguetes, el viento que más tarde se hizo cometa, las hojas de cuaderno, la pelota. El mundo son las palabras con que lo vamos nombrando. Sin ellas, todo se reduce a una abstracción sin sentido, a un balbuceo. Mientras más palabras iban llegando, más crecían la imaginación, los significados, la melodía de la lengua.
Casa, escuela, familia, calle, juego… había en todas ellas un acercamiento a otros niveles de la vida. Nos íbamos dando cuenta que todo está hecho de palabras, así como más tarde, cuando ya habíamos acumulado cierto vocabulario, jugado con diccionarios, leído las primeras historias, escuchado la voz de la maestra, la contundente afirmación de un pensador antiguo, Filón de Alejandría, nos conmovería con su hipótesis singular: “Las palabras crean las cosas”.
La lengua es la madre. La creadora de identidad. La que nos proporciona carácter y nos comunica con los otros. Nos humaniza. Nos socializa. Y también nos prepara para las soledades y las despedidas. En un comienzo, cuando lo que nos rodeaba apenas era un breve cúmulo de sonidos, una atmósfera incomprendida, una luz, una sombra, las palabras eran solo sonoridad, música, ruido, no había aún aquello del entendimiento y las honduras en toda la extensión y hondura que una palabra abarca.
Qué proceso extraordinario, de la inteligencia, de la sensibilidad, de la capacidad de crear el mundo a través de las palabras, es ir creciendo en léxicos, en significados, en la catalogación de las cosas mediante un nombre, una designación. Cuando decimos árbol, ¿qué árbol imaginamos?; cuando decimos, por ejemplo, madre, las opciones disminuyen hasta cerrarse en una sola imagen, quizá. Con las palabras nos ampliamos en la cantidad de elementos, en la calidad y composición de la naturaleza, en las conjeturas y experimentaciones.

Hubo días, quizá ya un tanto lejanos, en que jugábamos con los diccionarios. El azar nos hacía abrir determinada página de ese libro portentoso e ir a una palabra específica. Y entonces al otro, al compañero de diversión, le preguntábamos acerca de ella, qué quería decir, y así, entre risas y jugarretas, el mundo se nos anchaba, se alargaba, subía y bajaba, tenía extensión, hondura y aparecía también el infinito.
Qué estremecimientos nos invadían cuando leíamos los primeros cuentos, cuando los escuchábamos en la voz de la Scheerezada hogareña, de la maestra, de un profesor que narraba…Cómo se nos abrían las posibilidades de ir más allá de los mares y las estrellas, cuando leíamos en una biblioteca pública todos los cuentos posibles, todas las fábulas, todos los encantamientos. Las palabras estaban en todas partes. Nos invitaban a ir más allá de lo evidente.
Con la lengua, con las palabras, pertenecemos a una cultura, a una manera de ser, a una geografía. Somos historia. Somos las palabras de los que ya no están, de los que pensaron y crearon y escribieron y poetizaron. Con las palabras nos comunicamos con los muertos de hace siglos y con los muertos recientes. Con los vivos y con los que vendrán. La palabra (así, en singular) es un puente infinito, esencial, entre las generaciones.
Qué tremendas son las palabras. Necesarias. Irremplazables. Producen miles de imágenes. Crean-recrean. Matan. Resucitan. Cantan y también salmodian. Dioses y demonios existen gracias a ellas. Las palabras, ya es un tópico, nacen, mueren, crecen, engordan, se enflaquecen, cambian sus significados, bailan, aducen, confirman, niegan. Ah, por lo demás, nombran, designan. En este punto, podemos evocar, por qué no, una borgesiana creación, relativa al nombre.
Si (como afirma el griego en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de ‘rosa’ está la rosa
y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.
Es la primera estrofa del poema El Golem, referido a cabalistas y rabíes, a quienes con la palabra crean un dios o lo destruyen; un poema sobre la creación de “un aprendiz de hombre”. ¿Cuál es el nombre de Dios o cuáles son sus nombres? Quien lo sepa, puede convertirse en fuego. O llevar el conocimiento de este elemento antiguo a los hombres para que sean capaces de igualarse con los dioses. O superarlos.
Las palabras nos pueden conducir, en una suerte de flashback, a preguntarnos, por ejemplo a lo Canetti, cuál fue el primer animal que pobló nuestros sueños, nuestras iniciales imaginaciones. Para unos pudo ser el lobo (¿quizá el hombre-lobo?); para otros, un tigre. Para una buena porción, el perro, el gato. Nuestras primeras palabras tuvieron que ver con la oscuridad, con el sentirse solo en una cuna, con un lejano canto de pájaros matinales.

Las palabras, la lengua, nos ponen en contacto con las abstracciones. Nos nutren el pensamiento. Qué dispositivos extraordinarios. Qué instrumentos imprescindibles son en la construcción y deconstrucción del “perro mundo”. Me parece que aquí ya va siendo hora de recordar un fragmento de un escrito de Pablo Neruda de su libro autobiográfico Confieso que he vivido. Y tiene que ver, claro, con las palabras.
“…las que cantan, las que suben y bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo tanto las palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen…”.
El poeta chileno, muerto días después de que la CIA, Kissinger, Nixon, los Estados Unidos, la ITT, en fin, dieran el golpe de estado contra Salvador Allende, sabía, cómo no iba a saberlo, que “Todo está en la palabra”. La vida, la muerte, la niñez, la vejez, la sangre, las guerras, la paz… todo está en las palabras. Y, pese a todas las crueldades de los bárbaros, de los invasores, de los que llegaron a apoderarse del oro americano, de los que, pese a toda su civilización no poseían todas las palabras para comprender ese mundo insólito, deslumbrador, maravilloso, ese nuevo mundo, pero sí tenían una lengua, y —lo dice el poeta— a esos extranjeros “se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes…”.
Con esa lengua en la que fue escrito el Quijote, con el idioma de esos bárbaros barbudos, “salimos perdiendo… salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras”. Un tesoro, una enorme veta: las palabras
Al principio fueron las palabras. Las mismas que crearon el mundo. Las que contaron sobre sus miserias y grandezas. Las del navegante, las del guerrero, las del sacerdote, las del arúspice, las del pirata, las del verdugo, las del aedo, las de todos… las palabras, las que siguen siendo una muestra de la inteligencia y la imaginación. Las invencibles. Las eternas.
(Escrito en Medellín el 18 de abril de 2022, al iniciarse la Semana del Libro y del Idioma)