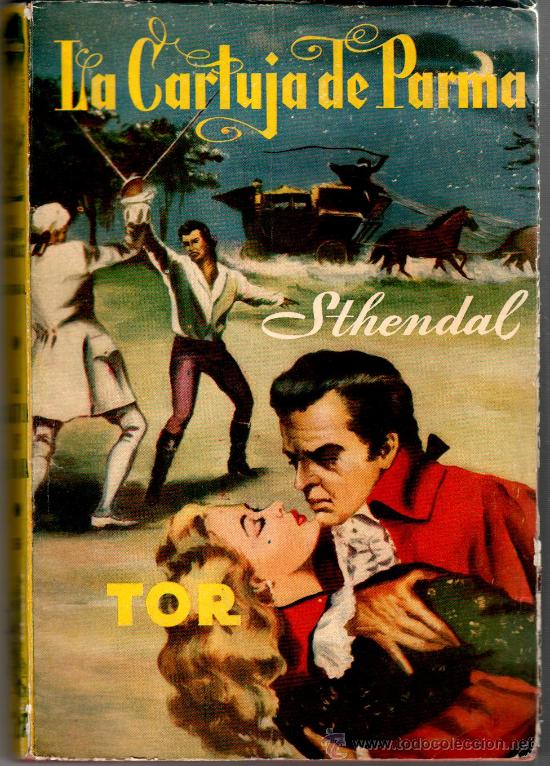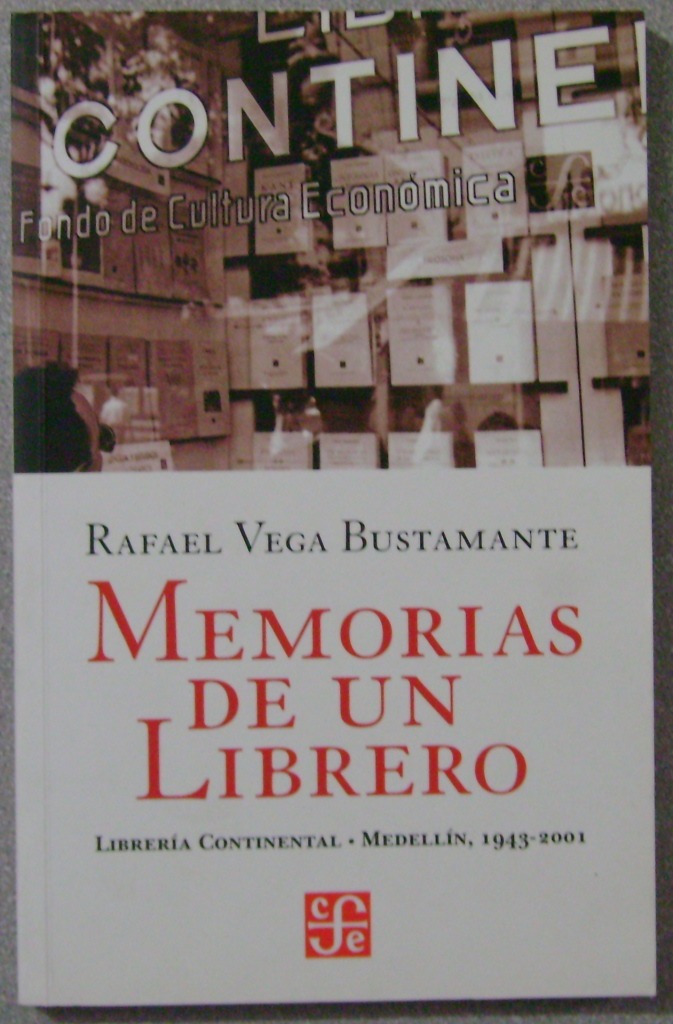(La iniciación literario-proletaria del escritor brasileño Jorge Amado en las plantaciones del sur de Bahía)
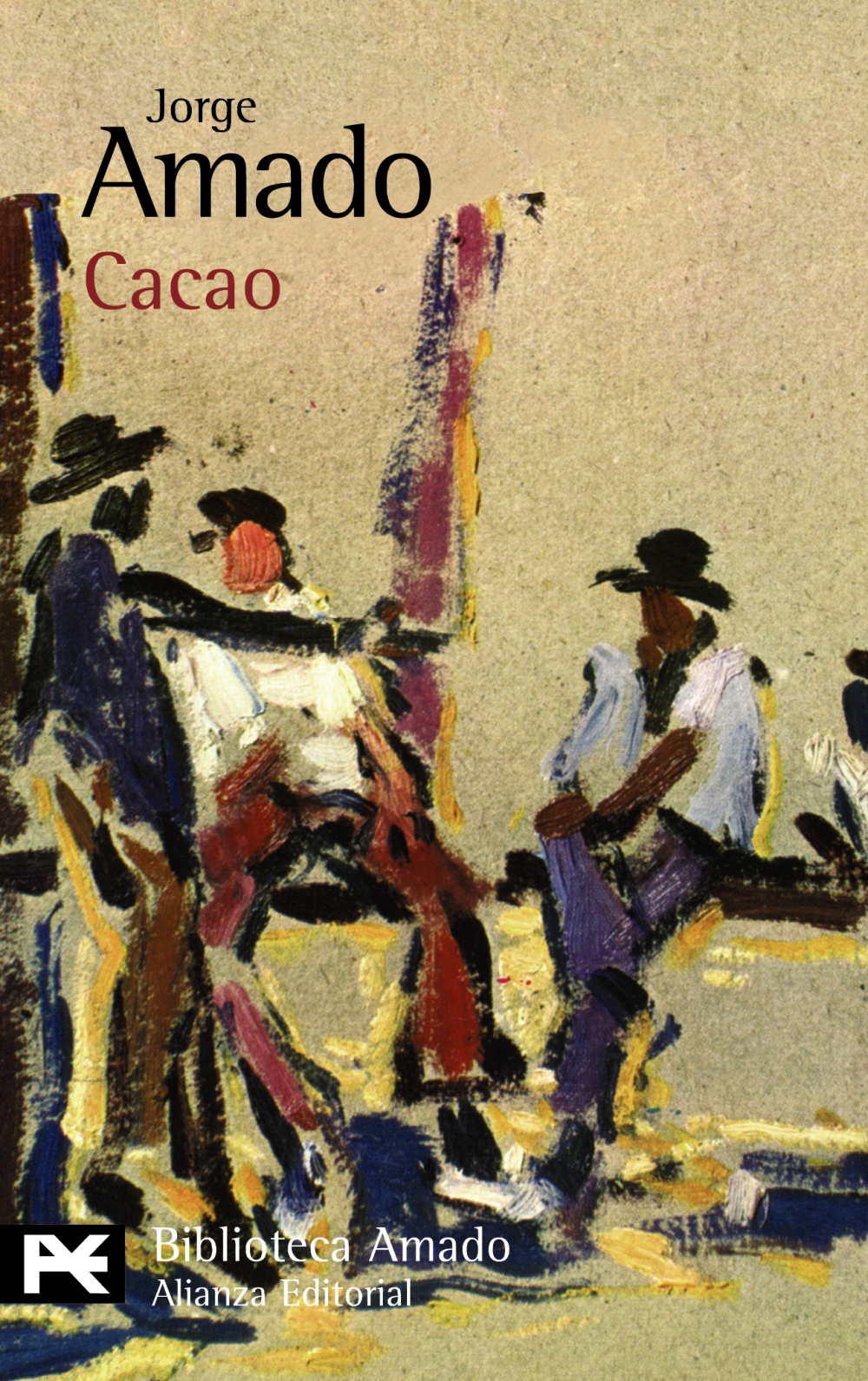
Por Reinaldo Spitaletta
Jorge Amado es una cara múltiple de ese Brasil de extensas tierras, de latifundistas y “coroneles”, de variopinto paisaje literario, de las músicas y fiestas populares, del carnaval y las comidas. Puede ser el novelista de las gastronomías, como se ve en las recetas de Zélia Gattai, su segunda esposa, también escritora; y el reivindicador de las putas como seres que están más allá de la venta de amores de urgencia, que defienden la dignidad y muestran la entereza de las mujeres en sus luchas reivindicativas.
Amado, un escritor precoz, nacido en cuna rica, con un padre dueño de tierras dedicadas al cultivo, tendrá como novelas de iniciación El país del carnaval, que escribió cuando apenas era un garoto. Abrazador del marxismo, el joven Amado escribió una suerte de “novela proletaria”, la segunda de su cosecha: Cacao, cuando no había cumplido los 22 años (1933). Es una historia en la que el autor intenta desplazar el romanticismo, aunque no escapa del todo de esa tendencia anímica y estética, que durante buena parte del siglo XIX puso en vilo a media humanidad, y con reticencias de folletín.

En todo caso, Cacao es ya una muestra del ADN literario de Amado en su primera etapa de escritor (hasta la trilogía Los subterráneos de la libertad —1955—), en la que bucea en los destinos y explotación de la mano de obra, sobre todo en su Bahía natal. Como militante del Partido Comunista brasileño, el novelista se adentra en esta obra en la situación de los trabajadores en las haciendas cacaoteras, y da cuenta de situaciones de humillación y maltrato de parte de los patronos contra sus subordinados.
En Cacao, como él mismo lo advirtió, puso “un mínimo de literatura y un máximo de honestidad” para mostrar la vida de los trabajadores de las plantaciones del sur de Bahía. Eran días en el mundo en que se debatían las fuerzas del capitalismo (con sus variantes en Italia, España y Alemania, del fascismo y el nazismo) con la visión de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. En Brasil, tierra abonada para las dictaduras, como sucederá en otros países de América Latina, la plantación Fraternidad, que es la sede de los principales hechos de la novela, es la que le da cabida al protagonista, un muchacho venido a menos tras la muerte de su padre y la extirpación de los bienes de aquel por el tío que “declaró nuestra pobreza” y así, el joven estuvo más cerca del proletariado que de la “decadente aristocracia de San Cristóbal”.
En las primeras páginas de esta breve obra, hay una sentida descripción del fútbol, elemento clave, como la música y el carnaval, de la cultura popular brasileña: “Me acostumbré a jugar al fútbol con los hijos de los obreros. La pelota, pobre pelota rudimentaria, se hacía con una vejiga de buey llena de aire”, cuenta José Cordeiro, protagonista-narrador, una especie de alter ego de Amado.
En la novela, que muestra aspectos de la iniciación sexual de los jóvenes, unas veces con las prostitutas, otras con animales en una evidente presencia de la zoofilia, hay una manifestación de la lucha de clases, las diferencias sociales, el desprecio de las castas aristocráticas hacia los desposeídos y el hambre como una constante entre muchos trabajadores. Para los cuales era lo mismo si el cacao subía o bajaba de precios, porque, igual, la paga era una miseria y casi siempre estaban controlados por los comisariatos, como los que, en otras geografías, había establecido, por ejemplo, la United Fruit Company (en Centroamérica y Colombia).
Cacao es una novela con trenes, con zonas de tolerancia como la calle de los siete pecados capitales o la de la calle del Barro, con diálogos bien construidos, con fotógrafos ambulantes y muchachas de campo con trajes pasados de moda, y con un romance trunco entre una muchacha de clase alta con el pobretón y orgulloso protagonista de la narración. Este es un defensor de los proletarios, que, además, es un aspirante a escritor, con deseos de mostrar en su obra los desajustes sociales, las injusticias y los alcances y expectativas de la llamada lucha de clases. Ah, y como si fuera poca la aspiración, de la “conciencia de clase”.
Es una novela de sexo, celos, segregaciones clasistas, niños y putas. Que a veces solo enuncia a ciertos personajes y no alcanza a caracterizarlos a fondo, como a Mané Frajelo, el rey del cacao, pero, en cambio, penetra con lucidez en la fiesta y en la llamada cultura popular, como los bailes y celebración del Día de San Juan, y pinta con detalles reveladores los comportamientos de María, la hija del dueño de la plantación, que escribe poemas (muy malos) y colabora con revistas y periódicos oficiosos.
En la novela, que a su vez cuenta dentro de la historia la manera como el narrador se tornó novelista, hay usos de interés del género epistolar, como la recolección de cartas y sus consecuentes intercambios entre los corresponsales, más que todo de trabajadores y putas. “Releyendo estas cartas, pensé escribir un libro. Y así nació Cacao. No es un libro exquisito, de frases bien construidas y sin palabras repetidas. Es verdad que ahora, yo soy obrero tipógrafo, que leo mucho y aprendí algunas cosas”, escribe el narrador, el sergipano (del estado de Sergipe) del cual la hija del patrón se enamoró.
Cacao, novela sin trama (lo que constituye para la época un salto adelante), con la presencia de luchas obreras a través de huelgas imposibles, es una radiografía de la denuncia, en tiempos en que, en América Latina, ya la literatura se ocupaba de las afrentas sociales contra los trabajadores, como lo había hecho unos años antes (1924) el escritor colombiano José Eustasio Rivera con la extraordinaria La vorágine. O como mucho antes lo había ensayado Mariano Azuela, en México, con Los de abajo.
En un tango, La brisa, hay una estrofa que dice: “Mas no éramos iguales / y eso nos separaba, / un mundo de distancia / había entre los dos. / Tú eras de familia / muy rica y distinguida, / yo, en cambio, solamente / era un trabajador”. Y algo así, o por lo menos en esa tonalidad de abismos sociales, sucedió en Cacao, cuando, al final de cuentas, el protagonista ve irse a María en un tren (el tren de la ausencia), y efectúa una meditación de fin de romance sin cosecha: “Yo era un trabajador, un simple alquilado, con tres mil reis por día, unos pantalones sucios, uñas rotas y manos callosas… María era la hija del patrón, del hombre más rico del sur de la provincia, del rey del cacao”.
Como caída del telón de esta creación sobre “alquilados”, el amor a los trabajadores, a los proletarios, es, de parte del protagonista, mucho mayor que una tentación como la que representa María; un afecto más vibrante y puro que “un amor mezquino por la hija del patrón”. Al final de cuentas, flotan las preguntas: ¿Qué es una novela proletaria? ¿Hay una estética particular de esta asignatura literaria? ¿Es la que habla de las peripecias y desventuras de los trabajadores? En cualquier caso, durante buena parte del siglo XX se discutió en diversos escenarios acerca del dogmatismo y cortedad del llamado “realismo socialista”. La de Amado es una novela que trasciende esta última corriente y se aleja del panfleto y la propaganda.
Con el paso del tiempo, con las nuevas revelaciones y quiebres de la historia, de la Guerra Fría, de la restauración del capitalismo en la Unión Soviética, en fin, Jorge Amado, que renunció al Partido Comunista, no será un renegado. Al contrario, continuará como un estandarte de la cultura popular brasileña y de las gestas de los proletarios y olvidados de la fortuna, pero en sus obras ya serán otras y más complejas las preocupaciones, las estructuras novelísticas y los personajes. Cacao fue una experiencia de juventud, que mostró a escala todo el vuelo que después iba a alcanzar uno de los más talentosos y prolíficos escritores de Iberoamérica.
El novelista brasileño Jorge Amado. Foto El País.