(Todos nuestros ayeres, una novela de familia enmarcada por la guerra y la muerte)
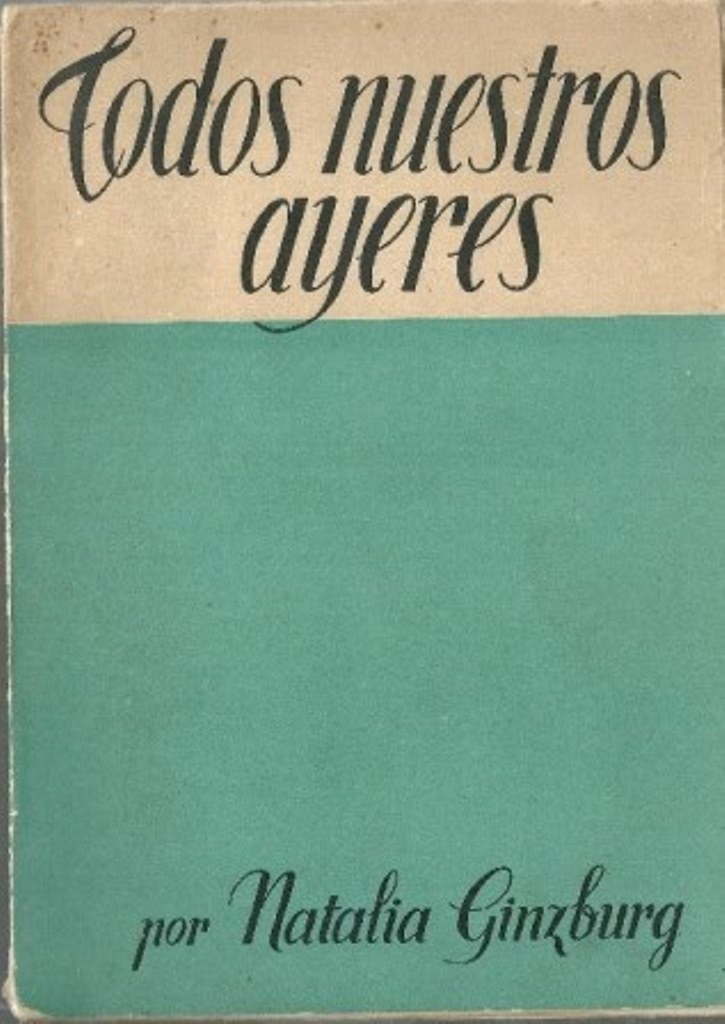
Novela sobre la vida simple, la guerra y la memoria
Por Reinaldo Spitaletta
Había una familia antes de la guerra, con un padre agnóstico y una madre muerta, una casa en Turín, una muchacha que parecía observarlo todo desde una distancia interior y una novela. Había una señora que creía que vestirse como una cocotte era una elegancia, y un hombre, el padre de cuatro muchachos, que escribía sus memorias antifascistas que después convertiría en cenizas, como él mismo (polvo eres). Y había una escritora italiana, nacida en Palermo y crecida en Turín, que descubrió que el mundo de lo doméstico era un universo inmenso a través del cual podía observarse al hombre y sus derivadas.
Novelas de guerra, las que quiera. Unas con la guerra en vivo y en directo, otras con la guerra en segundo plano. Novelas sobre la primera y segunda guerras del siglo XX, tantísimas. Y esta que tiene una voz narradora cercana a una de las protagonistas, pero que nos va acercando a la historia, sin pretensiones de sabiondez, con un tono íntimo, que nos pone a los lectores como si fuéramos unos voyeristas, o gateadores, o fisgones. Una narradora que nos va acercando a los personajes, como sin querer queriendo, y nos deja, al fin de cuentas, sin aliento. Creo que en Todos nuestros ayeres, de Natalia Ginzburg (Natalia Levi, de soltera), la atracción mayor está en la manera (falsamente simple) de narrar sin pretensiones ni grandilocuencia.
Es una novela distinta en la que la guerra está y no está. Puede aparecer lejana para, de pronto, estar bajo los bombardeos en Turín, en refugios antiaéreos, en un pueblo del sur de Italia lleno de soldados alemanes y en los muertos que nos van doliendo, nos van minando, es un retrato muy particular de lo ominoso e inútil de las guerras y de lo que estas se van llevando. La familia y los allegados, los amigos de esa familia (los vecinos), son el reparto de una novela en la que aparece un personaje como Anna, en apariencia ausente, que tiene una mirada inocente y dura, una mirada que puede ser tierna y analítica.
Todos nuestros ayeres es una novela en dos partes sobre la guerra. En la primera, la definición del ambiente familiar, la aparición breve del padre, no creyente y antifascista, al que le parece inútil cualquier rezo y la existencia de Dios. Es un hombre de caprichos inveterados, que quiere dejar una constancia, aparte de las de sus cuatro hijos: una memoria, a la que va a estar muy unido su hijo Ippolito, que puede ser una suerte de muchacho esclavizado por su padre, pero es quien está más cerca de él, es quien le lee el Fausto, el que le escucha las peroratas de lo que está escribiendo contra Mussolini, contra el rey, contra los que fueron socialistas y luego se sumaron a la corriente del Duce y arrojaron por la borda cualquier pretensión de cambios hondos en la sociedad.
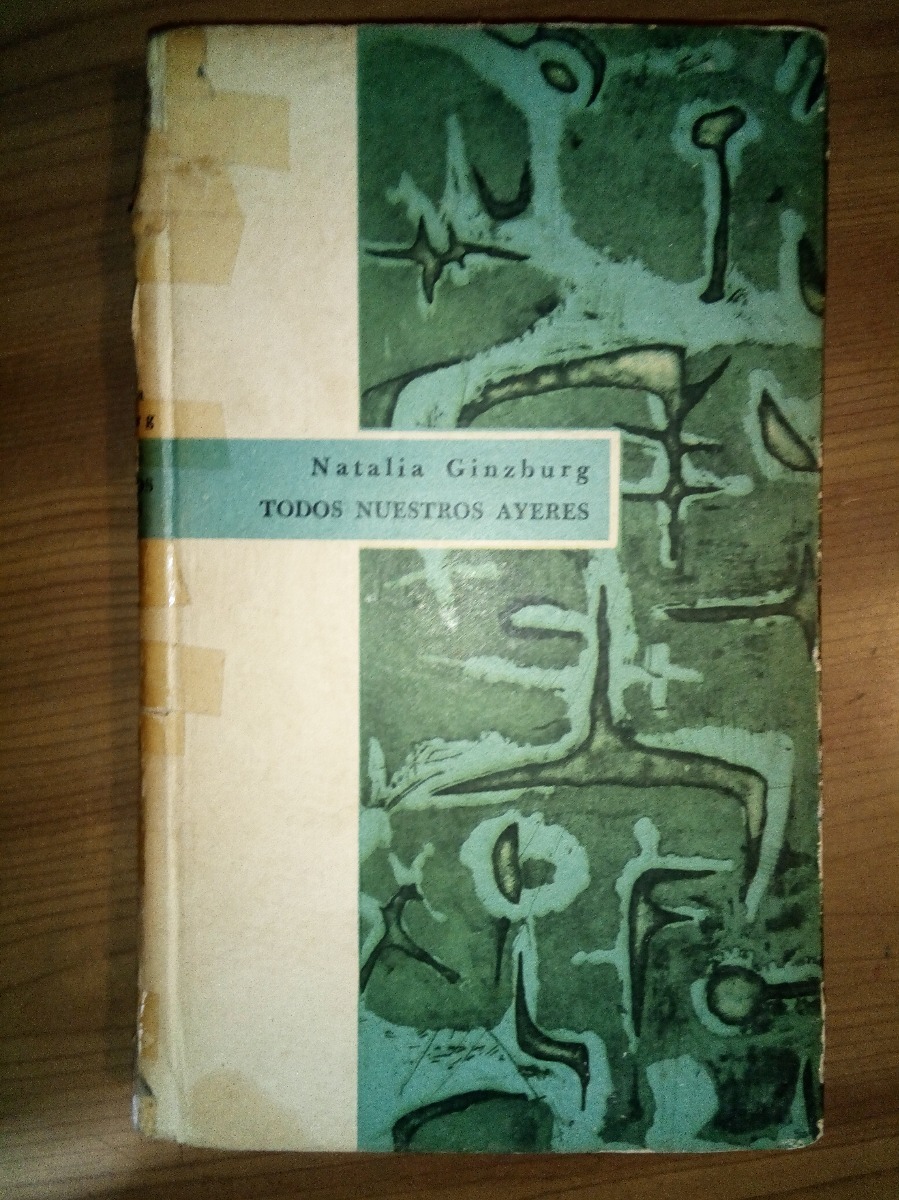
En la segunda parte estará, aunque ya manifiesto en la primera, un poco lejano al principio, como una figura importante que es amigo del padre y manda chocolatinas desde lejanías, el que, me parece, es el protagonista de la novela: Cenzo Rena, un hombre mayor que habita en un castillo sin lujos, sin arquitectura gótica, nada de más, al sur de Italia, donde transcurre buena parte de la obra. Rena se convertirá al final en una especie de héroe, con su actitud de desprendimiento, producto quizá no solo de una posición humanista, sino de su cansancio ante la guerra y sus desmanes.
El título de la novela, así como su epígrafe, están tomados de la tragedia de Macbeth, de Shakespeare. En la escena quinta del quinto acto, Macbeth pronuncia unas palabras: “y todos nuestros ayeres han alumbrado a los tontos el camino hacia el polvo de la muerte…”, que, bien visto, se resuelven en la obra de Ginzburg, una novelista y ensayista que siempre tuvo a la familia como un motivo literario. La familia y la casa son esenciales en la narrativa de esta italiana que también fue una destacada militante del Partido Comunista de su país.
Todos nuestros ayeres se inicia con los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y, después, aparece en el trasfondo la invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939, que se constituyó en el estallido de una conflagración más aterradora que todas las guerras que en el mundo habían sido. Y la guerra, sin ser una obra que se desarrolle en el frente, en las líneas de fuego, está ahí, afectando a los personajes, la geografía en la que habitan, sus relaciones, sus posiciones políticas, sus miedos y desazones.
En la novela están el cine, los libros, el colegio, los periódicos clandestinos, las persecuciones. Se hilvana un tejido acerca de la amistad, los amores furtivos, los matrimonios, la vida que transcurre en medio de un conflicto que, si bien está lejano, o es la impresión que el narrador o narradora quiere dar, va a afectar a todos los personajes. Y, como con cierta sutileza, aparece la voz del poeta Eugenio Montale que Giuma recita con frecuencia: “Una hora y me devuelve Cumerlotti / a Lakmé en un aire de cascabeles / o era verdad el estrafalario / mudarse de mi vida / cuando oí estallar sobre los arrecifes / la bomba bailarina”.
La temporalidad va desde los preámbulos de la guerra hasta la caída de Mussolini, y cómo el mundo exterior se ve reflejado o proyectado en lo doméstico, en la cotidianidad de un pueblito como San Costanzo, en ese sur de campesinos y gentes pobres, donde surgirán personajes como Giuseppe, el sargento, la Maschiona, y donde transcurrirá buena parte de las relaciones de Anna, su marido viejo y su hija (que no es de su marido), con la presencia del turco, de judíos como Franz y de un sujeto clave en la recta final de la obra: el camarero, un soldado alemán apostado en ese pueblo olvidado.

Turín, ciudad italiana en la que transcurre parte de la obra
En medio de una especie de “normalidad”, se van indicando momentos clave de la guerra, como la invasión nazi a Noruega, el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, la invasión alemana a Rusia, que desencadenará la decadencia y derrota del Reich y, del otro lado, el régimen de Vichy en Francia. Y hay personajes de la novela que se unirán a los partisanos, a la guerrilla antifascista italiana y algunos se encargarán de la voladura de trenes. En un tejido impecable, la narración discurre de modo lineal, sin experimentos ni poses de revolución literaria, en el que el lector se va envolviendo con los hilos de la historia.
En apariencia es una narración discreta, sin petulancias ni espectacularidades, en que las vidas de los personajes, unidas por distintos intereses además de lazos sanguíneos y la amistad, transcurren de una forma en la que, nosotros, los lectores, aparecemos como testigos. Observadores de balcón que, de pronto, están —o estamos— involucrados. Y se sienten las angustias, las respiraciones dificultosas. Y vamos viendo la muerte, sí, la de un hombre que se suicida quizá para no tener que ir a la guerra (“para dejar constancia de que nadie debía ir a la guerra”), y la de su perro que morirá después. Hay historias de amor y de ausencias, en medio de bombarderos y de la presencia, lenta y definitiva, de los ingleses que van entrando por el sur de Italia y son una especie de esperanza para los sometidos por los alemanes y el fascismo interior.
Y si unos personajes son parte de la resistencia, habrá otros que irán hasta el frente ruso. Y todas las peripecias avanzan de modo natural, si es que cabe esta expresión en un momento cumbre (mas no estelar) de la humanidad, de su destrucción. Insisto en que la distancia del narrador no es mucha, está más bien cerca de los personajes, en particular de Anna y de Cenzo Rena. Y no se complica con diálogos, sino que los incluye con habilidad con una técnica muy de la señora Ginzburg. Cuenta de uno y cuenta de otro. Y cose con sapiencia. Es la complejidad mostrada de manera simple, que resulta después de un trabajo arduo, de lecturas, de intensas escrituras, de la búsqueda inicial del estilo, de la voz propia.

San Costanzo
“Llegaron el turco y Franz una mañana temprano, Cenzo Rena estaba haciendo sus abluciones en el barreño y Anna desde la ventana le dijo que Franz y el turco venían juntos”. Es una narración sin complicaciones, sin pretensiones de grandeza. Transcurre y listo. Anuncia, teje, hilvana, desteje, como una Penélope de las palabras y las frases y el transcurso de la vida y de la muerte. “La última carta de Concettina poco antes del armisticio decía que Giustino estaba en Turín, pero luego no se habían recibido más cartas, y Cenzo Rena decía que era inútil escribir, Italia estaba completamente rota y una carta tardaba en llegar días y días, y cuando llegaba ya no era verdad nada de lo que estaba escrito en ella”.
Decía que los diálogos están ausentes en el sentido de la estructura, pero sí aparecen implícitos gracias a que la narradora los involucra de modo indirecto, en tono y forma coloquiales, como si ella fuera la intérprete, la mediadora de los personajes, a los que hace hablar con su voz. Otro aspecto que se puede explorar en la estupenda novela de la italiana es el rol de las mujeres, su lado oprimido, su actuación en segundo plano, sus sufrimientos silenciosos, que se pueden apreciar en Anna o, incluso, en un personaje muy importante en la vida familiar que es la señora Maria.

En medio de una guerra desnaturalizada, sin escrúpulos ni consideraciones, como son, en general, todas las guerras, se asoman en la novela situaciones de la cotidianidad, de la vida interior, de lo que se come o no se puede comer porque es inconseguible (recuerda pasajes, por ejemplo, de La campesina, de Alberto Moravia), o hay que hallarlo, conseguirlo de estraperlo. La familia y la guerra son los telones de fondo de esta obra que puede hacer llorar o reír, pero que en todo caso no está hecha para la indiferencia. Publicada en 1952, es una novela que, con temas tan comunes y corrientes para esas alturas del siglo XX, como son la guerra y su desalmada presencia en particular en Europa, da una nueva perspectiva de la condición humana.
Hay pasajes trágicos y otros que pueden ser un ensayo de humor negro. Franz, que es una especie de representación de la situación de los judíos en aquella guerra, está casi siempre huyendo, escondiéndose. Y en una de esas fugas desesperadas, se metió a un convento para escapar de los alemanes que, además, entraron a aquel claustro. Franz comienza a rezarle a un virgen de escayola que se topa en el trastero y le impetra que los alemanes no miren para donde él se refugia. Al fin de cuentas, aquella imagen que los frailes tenían exiliada en una especie de cuarto de rebujo, no solo seduce a un judío para que le implore, sino que estaba allí resguardada porque tenía los pies rotos.
Hay una máxima que la novela destaca: se comparte mejor entre quienes tienen recuerdos comunes. Y así pasa. Es el ámbito familiar, los cuartos, la sala, las ventanas, el piso, la prolongación de la casa en una fábrica de jabones, en fin, el que destaca en una novela que comparte tristezas y otras desventuras con la gracia singular, seria y decididamente humana, de un personaje como Cenzo Rena. Sí, es una novela de guerra, pero con una particularidad: la guerra, que lo afecta todo, está por lo menos a dos o tres cuadras.
La autora de Pequeñas virtudes (en la que dice que “no deberíamos enseñar a ahorrar; deberíamos acostumbrar a gastar”). y Léxico familiar (es la vida de su familia, autobiografía que ella vuelve ficción en Todos nuestros ayeres) es una escritora que fascina con sus mundos breves, casi que insignificantes, y muestra su maestría en la creación de atmósferas, ambientes, el mundo interior, lo que está limitado por cuatro paredes… Así pasa en Todos nuestros ayeres, novela de extraordinaria fluidez, sin pomposidades, que nos acerca a lo pequeño, a mundos en que no abundan los paisajes ilimitados ni los infinitos horizontes. Es una bella lección de que en lo más simple puede habitar toda la complejidad del hombre y sus circunstancias.

Natalia Ginzburg



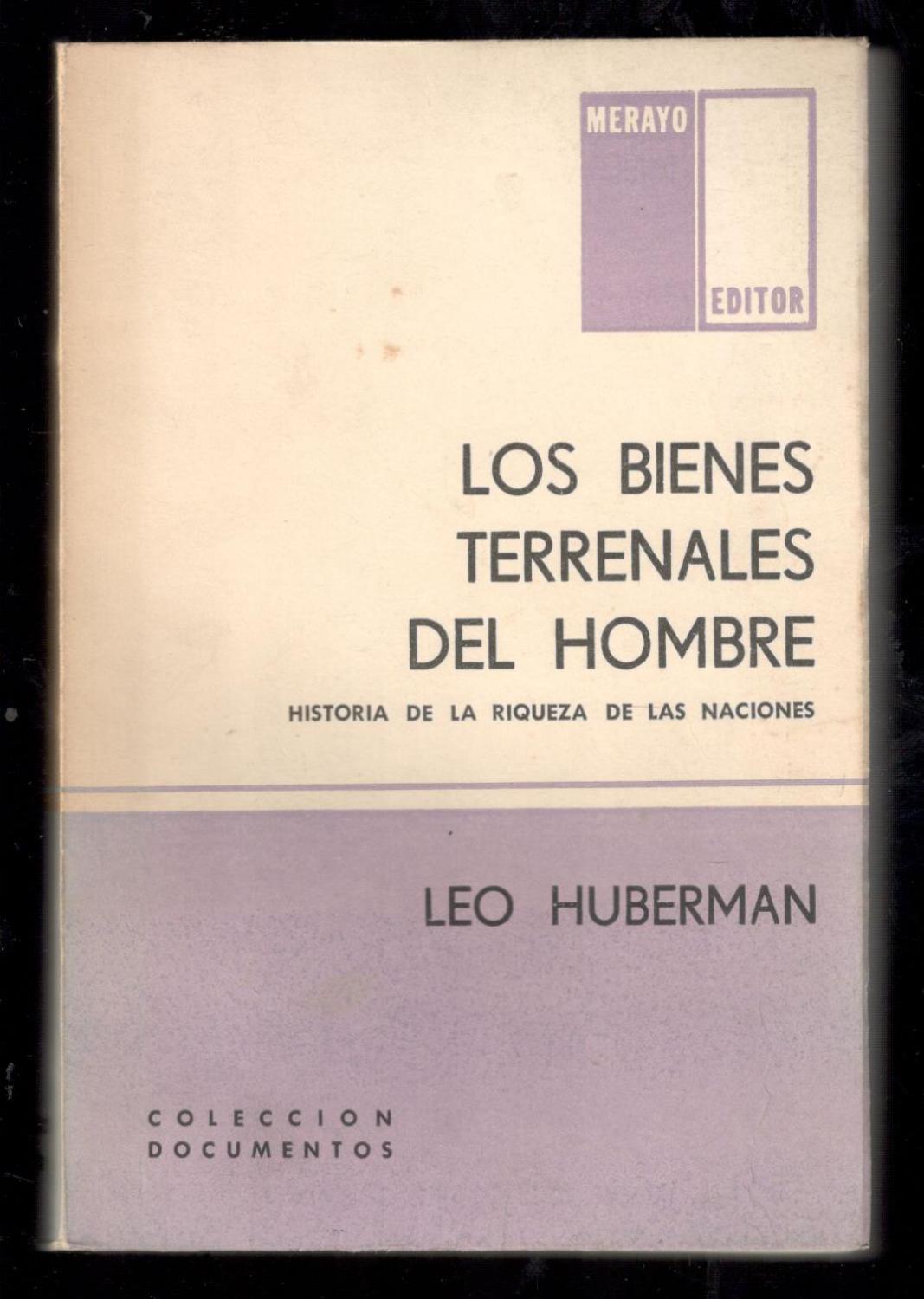
:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-4924141-1379619855-3016.jpeg.jpg)








