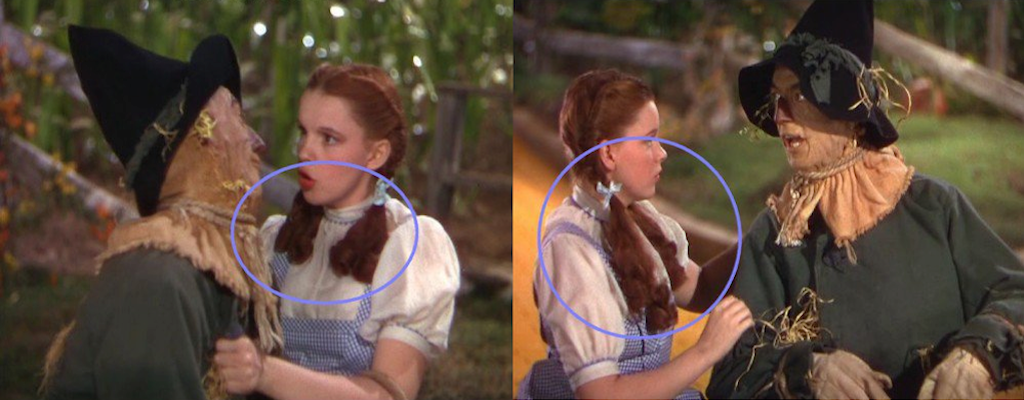Para recordar a un equipo de fútbol que cayó del cielo

Por Reinaldo Spitaletta
¡Qué nada ni qué diablos, carajo!, no nos iban a ganar de camiseta, de que algunos jugaban con tenis-guayos, que nosotros, sin tanta pompa ni vanidades, teníamos los mejores en cada puesto aunque no hubiese ni para la gaseosa del final de juego, ni siquiera para el Pielroja que nos sabía a gloria cuando terminábamos un cotejo en días en que algunos guardaban la mesada de domingo, sin ir a cine, solo para que en el partido, o, mejor dicho, cuando este finalizara, y si había victoria mejor todavía, nos fuéramos en patota a la tienda de don Juan a comprar leche condensada, paletas y el infaltable “peche” de tabaco negro.
Qué va, mano, nos querían intimidar porque éramos los del Congolo apenas unos atarugados, puro alfeñique, pobretones, así supe que nos calificaron, y comenzaron a enviar avanzadas de provocadores por la cuadra, que agitaban palabrería de que les van a dar una paliza, que ustedes no pueden con La Cumbre que son tecniquiadores, que llevan mucho tiempo jugando juntos, que les mandan a decir que lo mejor es que, para que conserven cierto orgullo, no se pongan de braveros en la cancha y permitan que les pasen por encima.
No, mijitos, ni riesgos que nos íbamos a poner con tembleques, o a desvelarnos porque nos tocaba jugar para definir quién pasaría a la ronda final con los duros de un barrio al que ya lo habíamos derrotado no solo en fútbol sino a punta de piedra, en días en que se acostumbraba a corretear pelaos de otras galladas, y nosotros ya habíamos establecido quiénes éramos los que mejor tirábamos pedruscos, con puntería pura, y con destacamentos como de aquellos que a veces se veían en películas, con combates entre indios y vaqueros, soldados e indios, o cuando las de capa y espada, pero todo era puro pedregal, a veces con rotura de bezaca, o con quebrada de vidrios del vecindario, que siempre llamaba la policía, para nada, porque cuando aparecía la Chota ya todo había terminado.
Así que no había tutía, bacán: ganaríamos la lid futbolera, por lo dicho, no había quién nos derrotara, y cuando más, los rivales sacaban empate, íbamos derechito a ser campeones, todos pensábamos en esa meta, porque éramos buenos, sí, de verdad. Un equipazo. El arquero, Avendaño, volaba de palo a palo y tenía unos reflejos que en menos de una espabilada les quitaba de los pies la pelota a los contrarios, y además poseía una virtud, que para los rivales era defecto: hacía atajadas de taponazos con una sola mano, malabarista del balón, cuando le tiraban algún chutecito para el papayazo, para la exhibición, entonces ponía la esférica a dar vueltas en sus dedos, con efecto, como si fuera un mapamundi al que él le imprimía movimientos como cuando se patea un balón con chanfle, que los del otro equipo quedaban babeando de la rabia y la impotencia. Era un poquito humillador, pero así es el fútbol, hay que sacar de casillas al rival, ¿cierto?
Teníamos un crack, al motorcito, el Califa, que no sé quién lo apodó así, porque yo era el mejor para bautizar a los otros con sobrenombres, pero me parece que fue Colombina, el entrenador, que por esos días había leído unos relatos de Las mil y una noches, según nos dijo, con su pose de chicanero, que igual así lo queríamos porque nos enseñaba a pararnos en la cancha, a observar los movimientos del contrario, a ser vivos, a no dejarnos intimidar con nada. Sí, me parece que fue él quien le puso la chapa al que antes se llamaba Alejandro, un gambeteador endemoniado, que cuando menos uno pensaba ponía un pase inesperado y te dejaba en posición de anotar.
Califa era un jugador de los que uno no quería tener como rival y, sí, era uno de los que nos iba a procurar la victoria contra La Cumbre, que además teníamos a Chucho Palotes, el centro delantero que sacaba como de un sombrero de mago, o no sé qué, unos cañonazos cruzados que ningún arquero podía atrapar. Bueno, y yo, te lo digo, yo no estaba para acobardarme por los codazos de los marcadores, que aprendí a esquivarlos y provocarlos diciéndoles maricones, así no se juega, que por la punta derecha era un volador, un driblador, gana-raya, con pases atrás, descolocadores de defensas, y cuando me daban ocasión me les colaba hacia adentro y lleve pues, que el arquerito quedaba regado.
Rendón era patadura y Herrera el zarco un mediocampista con clase y fuerza, un ocho de calidad. Mejor equipo no podía haber, así que los pretenciosos de La Cumbre tendrían que chupar por bobos, por creídos, por sobradorcitos, que con nosotros no había caso, pelao.

El domingo estaba próximo pero nos parecía lejano, qué bueno que fuera ya, decíamos en la manga de La Selva, donde entrenábamos con los chistes de Colombina incluidos, que nos desternillaba de la risotada, cuando decía que los del otro equipo eran eso, del otro equipo, mariquitas sin remedio. El partido iba a ser en la cancha de Santa Ana, porque no prestaban para esa fecha la muy profesional de Fabricato, en la que a veces entrenaban los de Medellín y las tribunas con techo de asbesto se repletaban.
Cómo era posible que se les ocurriera a los rivales, mariconcitos sin talento, que podían vencernos, cuando todos nosotros nos entendíamos de tal modo que hasta podríamos jugar con los ojos cerrados, uno sabía dónde poner el pase, cómo acelerar, cuándo pausar, estábamos sincronizados, y la voz recia de Colombina, sus instrucciones a veces de puro grito las teníamos estudiadas, incorporadas, que mirá que parecíamos, sin pendejadas, Brasil 70, con qué clase, sí, sin vanidosidades, sin babosadas, solo que lo que se hereda no se hurta, decía mamá a veces, y en el fútbol le entendí su dicho. Nosotros podríamos llamarnos, según decía un vecino que no se perdía compromiso, Once Toques, pero ¡qué va!, si toques eran los que sobraban en un partido, abundaban, Chucho para allá, el Gordo para acá, el motorcito para todos lados y así, que por la derecha los ponía a los defensas a penar porque mi velocidad y gambeta sacaba de quicio a cualquiera. No abusés de la finta, decía Colombina, que me enseñó a jugar con la cabeza en alto, difícil faena para desplazarse tan rápido pegado a la banda, todo se aprende a punta de jugar y jugar, y por eso nuestra confianza, ¡cómo se les iba a pasar por la cabeza a los de La Cumbre que podrían ganarnos!, jamás de los jamases, se oyó decir a doña Peregrina, que a veces nos llevaba a la cancha un botellón con fresco.
No nos ganarían de camiseta, que las de ellos eran finas, compradas en almacén deportivo, en cambio las nuestras, amarillas con franjas negras, las confeccionaban las mamás, sí, las de nosotros, con retazos de fábrica y, en serio, quedaban hasta bonitas y la sentíamos parte nuestra, pegada a la piel, sudadas, que las de ellos eran verdes, de popelina, y casi todos tenían medias de fútbol, porque nosotros a veces, no todos, jugábamos con calcetines de colegial.
Todos queríamos con ansias que nos hacían sentir cosquilleo en el estómago que el domingo llegara rápido. Era, decía Colombina, la ocasión para darle más gloria al barrio, para que nos fajáramos un partido como de Mundial. Teníamos muy planchaditos los uniformes, lavados los tenis, el balón de vejiga estaba impecable porque le habíamos sobado con sebo y ya la cuota para pagar al árbitro la habíamos aportado. Los carnés de cartulina estaban en orden. Solo faltaba jugar. Hora del encuentro: diez de la mañana.
El sábado, cuando algunos estábamos en la esquina del bar Florida, que siempre estaba soltando tangos, incluido El Sueño del Pibe, a Humberto, back central, le dio por invitar a Chucho y al motorcito de arabescos con la pelota a una caminada nocturna por Prado y Manchester, que así se prepararían mejor para la contienda, dijo uno. Yo no quise ir y más bien pasé a la tienda de don Juan a decirle que mañana le traeríamos buenas noticias para que nos hiciera alguna rebaja en las lecheritas. Colombina había advertido que nos acostáramos temprano, que él también iba a hacer lo mismo. Sí, eso dijo.
No sé qué pasó, pero por la noche, los de La Cumbre mandaron a varios azuzadores a gritar en el barrio: los van a quebrar, los van a matar, los van a dejar vueltos papilla, malparidos, y yo que ya estaba en casa, salí a contestar las ofensas, pero ya los carechimbas iban lejos, y me quedé con las ganas de irme detrás de ellos pero los gritos de mamá interrumpieron mis intenciones.
Cómo así que nos iban a ganar de pataduras, de cuento, de güevonada, que a nosotros nadie nos metía miedo, cómo así, ni más faltaba. Y el domingo llegó. Y yo, que siempre esperaba a otros para irme a la cancha, me adelanté. Ya iban a ser las diez y apenas estábamos cinco, lo que nunca. Ni siquiera Colombina había llegado. Los contrarios ya estaban completos, tecniquiando, trotando, pateando. Y los cinco de nuestro equipazo, el de los toques embobadores, apenas mirábamos, eso sí, con el uniforme puesto. El árbitro comenzó a dar pitazos, a llamar a los equipos. En esas, apareció Avendaño, y ya éramos seis. ¿Y Ochoa y el Motorcito y Chucho y los otros? ¿Y Colombina? ¿Dónde estaban? ¿Qué les pasaría? Que nos iban a ganar de bulla y camiseta de tela fina, ¡qué va! Que nos iban a pasar por encima, menos. Que nos bailarían y goleaban, no, ¡qué va!… Nos ganaron por Doble U, sí, por W, que mucho tiempo después, cuando ya el fútbol de competencia poco me interesaba, supe qué significaba esa convención que nació con carreras de caballos en Inglaterra. Lo que nunca supe a ciencia cierta, y creo que nadie se enteró con exactitud, era qué le había pasado a más de la mitad del equipo de la camiseta amarilla con listas negras, al onceno que más fútbol jugaba en los días en que todavía éramos muy felices y ricos en ensoñaciones.

Una sensación de soledad y derrota. Los jugadores no aparecieron y perdimos por W.