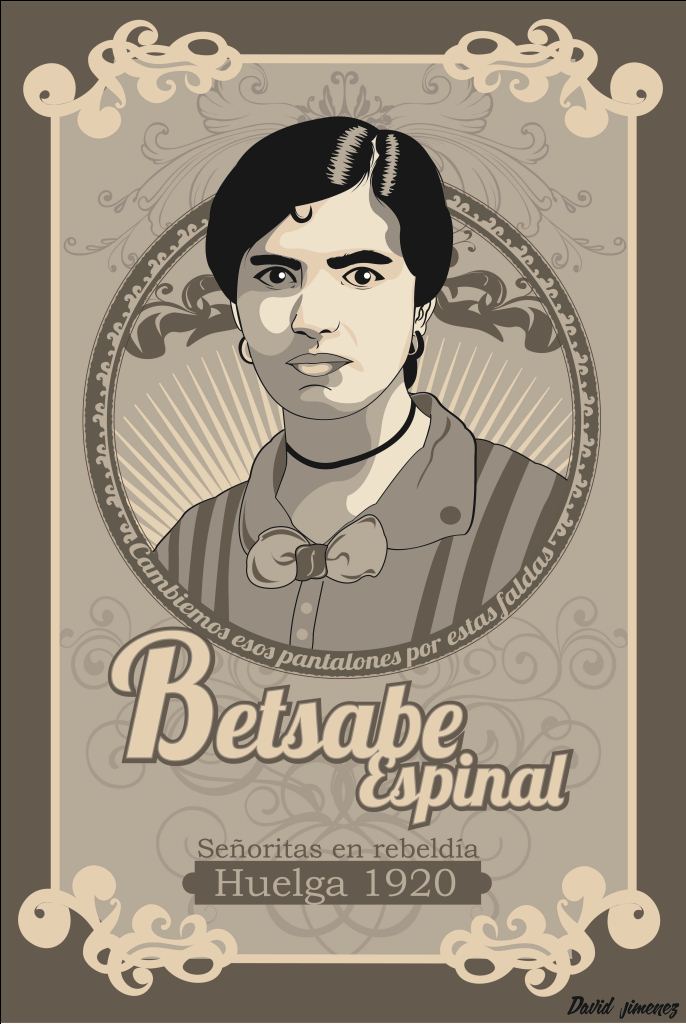(Conferencia con goles de domingo y ficciones de igualdad social)*

Urss 4-Colombia 4
Por Reinaldo Spitaletta
- Obertura con empate heroico
Muchos de ustedes, amables concurrentes, de seguro habrán leído el libro de Eduardo Galeano El fútbol a sol y sombra, que es un homenaje al fútbol como fiesta colectiva, como música del cuerpo y que a su vez denuncia las estructuras de poder que se han tomado a este deporte, que es hoy por hoy uno de los negocios más lucrativos de la tierra. Vean ustedes, por ejemplo, que Joao Havelange, durante 24 años presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, era como una suerte de presidente del mundo, un magnate todopoderoso, un príncipe intocable. Entre un jefe de estado de una superpotencia y el presidente de la FIFA no hay mucha diferencia. Es decir, el fútbol es otra manera de ejercer el poder, y es toda una multinacional. Estos temas los desarrollaremos en otra conferencia, pero me parece importante enunciarlos desde ahora, para que veamos que el fútbol, con toda su estética, sus pasiones, su melodía, sus atractivos y su gran afición, no es un juego inocente.
Bueno, he mencionado este libro de Galeano sobre todo porque el epígrafe es muy hermoso, es una dedicatoria a unos niños que según el escritor se encontraron con él o él se encontró con ellos, cuando los pelados de una población llamada Calella de la Costa, venían de jugar un partidito, un picado, y en su discurrir cantaban con entusiasmo esta tonadita: “Ganamos, perdimos / igual nos divertimos”.
Me parece que ahí, en esas palabras cantadas de aquellos chicos, hay una clave muy importante, en la que el fútbol se muestra como lo que siempre debió haber sido, un juego, una diversión, otra manera del esparcimiento. Cuando el fútbol, debido a la introducción de procesos económicos, cuando ese deporte maravilloso se volvió un ingente negocio, una enorme empresa universal, entonces lo de la diversión va a pasar a ser apenas un recuerdo, una nostalgia. Es como una expulsión del paraíso. Pero fíjense ustedes que esos muchachos reivindican, tal vez sin saberlo, al fútbol como un juego, un divertimento, para ellos no importaba ni perder ni ganar, sino jugar y recrearse.
Aquí, en este punto, me acuerdo precisamente de una anécdota, muy conocida, muy bella. En ese partido famoso entre la Unión Soviética y Colombia, en el Mundial de Chile, en 1962, pues ustedes saben que en ese momento la URSS tenía una poderosa escuadra y al mejor arquero del mundo, a la Araña Negra, Lev Yashin. El caso es que Colombia iba perdiendo en el primer tiempo tres por cero. En el entretiempo el entrenador de Colombia, que era el argentino Adolfo Pedernera, les dijo a sus jugadores: “bueno, muchachos, salgan a divertirse”. Cómo les parece la propuesta. Uno perdiendo tres a cero y entonces salir a divertirse. Sin embargo, esa pareció haber sido la clave del éxito y de cómo una derrota aplastante casi se convirtió en una victoria; en realidad fue una victoria moral, de la cual los colombianos vivimos durante muchos años. Y esos muchachos de Pedernera, Klínger, Maravilla Gamboa, Toño Rada, Marcos Coll, el Cobo Zuluaga, en fin, salieron a divertirse. Iban perdiendo y todo, pero salieron a jugar, el fútbol como una de las diversiones más gratas. Esos colombianos, sin saberlo, también encarnaban a los muchachos de Calella de la Costa. Y poco a poco se iban animando con sabrosura, pese a ir perdiendo. Y marcaron el primer gol, y después les anotaron otro, pero siguieron divirtiéndose, jugando, gambeteando, y consiguieron otro gol, y después otro, incluso un gol olímpico al mejor arquero del mundo, y empataron el partido a cuatro goles. Mejor dicho no ganaron porque ahí sí la Araña Negra se les creció y les tapó de todo. Me parece aquella faena una bella lección de pundonor y amor al juego.
Bueno, decir ahora que el fútbol es parte de la cultura de nuestro tiempo es un lugar común, es decir, algo requetesabido. Hoy el fútbol está presente en todas partes, es como un nuevo dios, con el don de la ubicuidad. Lo que pasa es que ahora, como se trata de un negocio de millones y millones de dólares, como el fútbol es una profesión, entonces ha desaparecido aquello de la diversión, de jugar sólo por pura pasión, sin ánimo de lucro. Primero debe estar la ganancia, la plusvalía, el rédito, antes que la belleza, antes que la estética, y muy por encima del solaz del que juega. No importa que el futbolista esté aburrido, deprimido, lo que interesa es que con su concurso no se vaya a caer la estantería del negocio.
Esto no sucede, como es evidente, cuando el fútbol es un juego sin pretensiones monetarias, cuando se practica en las calles, en los barrios, en las mangas, como una simple y muy gozosa actividad de la muchachada, cuando se hace no sólo como un ejercicio del cuerpo sino también de la imaginación. Es ahí cuando el fútbol y la vida urbana se van a hermanar, y cuando verdaderamente el fútbol tiene un sentido unificador, un sentido de fiesta, un sentido de comunidad, es decir, es en ese momento cuando el fútbol va a tener un carácter cultural importante, y cuando lo principal va a ser aquello de los muchachos citados por Galeano: “Ganamos, perdimos / igual nos divertimos”.
Bueno, después de esta introducción, o de este cotejo preliminar, vamos ahora sí a comenzar el partido de fondo.
- De la dicha en los estadios

Vamos a usar algunas metáforas, prestadas de la religión, vamos todos a suponer que si a Dios, después de inventar al hombre, se le hubiera ocurrido inventar el fútbol, el mundo podría ser hoy un paraíso con la forma de un estadio, en el cual seguramente el Creador oficiaría de número diez. O veámoslo de otro modo: el fruto de la sabiduría en aquel remoto edén bíblico pudo haber sido el fútbol pero a los hombres de entonces, que sólo eran dos, Adán y Eva, no les fue dado conocerlo porque se dejaron seducir por una tentación que, sin duda es mejor y más placentera, más divertida si se quiere, que el balompié: la atracción inevitable de la carne.
Pero aun sin ser el fútbol una creación divina, nada en el mundo se parece más al paraíso que un estadio lleno. Claro que hay estadios que se han convertido en verdaderos infiernos… El hombre desde siempre ha buscado modos de ser feliz. En general, para un aficionado de fútbol una manera de encontrar la dicha es estar en un estadio. Durante noventa minutos en una cancha de fútbol, como por arte de birlibirloque, desaparecen las inequidades sociales, las injusticias, los dolores del alma. Y entonces en un estadio el obrero se torna igual al burgués, y el industrial se abraza con el desempleado, y todos se unifican en torno a esa fervorosa pasión colectiva, se dejan calentar por esa fiebre a cuarenta grados, que los lleva al delirio y a la apoteosis masiva, y los puede conducir a la utopía fugaz. Y ustedes saben que utopía significa “un lugar inexistente”. Allí, en el estadio, la concurrencia pierde la individualidad. No hay un sujeto, hay una masa.
Podríamos decir, metafóricamente también, que en un estadio se acaban las diferencias sociales, y me parece que esas, precisamente, son las funciones de lo edénico, de lo paradisíaco. Crear una suerte de ficción imposible, pero verosímil.
Sin embargo, al final, como en el despertar de un hermoso sueño, todos vuelven a la realidad, que puede ser amarga para unos, dulce para otros, pero que en todo caso es imposible exorcizar con un partido de fútbol. Es como en la fiesta, durante ella todos se parecen, todos se igualan, tal como lo canta Serrat, o como lo expresan los analistas de las carnestolendas. Después de la celebración, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas.
Y ahora que estamos hablando de fiesta, nada más festivo que un estadio lleno. Ese lugar es una especie de templo en el cual se oficia el ritual contemporáneo de esa nueva religión que es el fútbol; sin embargo, en esa iglesia con tribunas todo es profano, todo es bulloso. No hay lugar para el silencio y la meditación, pero sí para los cantos, muy distintos, por supuesto, al gregoriano que es para adorar a la divinidad. Sucede que precisamente no es Dios el que ha inventado el fútbol sino el fútbol el que ha inventado un dios, o a numerosos dioses. Y es a tales dioses a los que la gente, la muchedumbre que asiste al rito dominical, o de miércoles, o de sábado, les reza con sus estribillos y coros.
En un estadio se reviven las formas del ceremonial religioso, pero de una manera más extrovertida, o más pagana. En las tribunas están recogidos los feligreses con su incienso de gritos y vivas y cánticos; abajo, en la grama, están los sacerdotes, los oficiadores del culto. Ese culto que hoy precisamente mantiene en vilo, entre la agonía y el éxtasis, a todo el orbe.
Insisto en que el fútbol hubiera podido ser inventado por Dios, que es un amante de los juegos creativos. Ya ven ustedes que se puso a jugar y creó al hombre y otras desventuras. Pero parece que Él prefirió dejar el privilegio del invento del fútbol a los hombres, que con el tiempo lo volvieron una fuente de ganancias. Se podría decir hoy que el fútbol es oro.
- Una quimérica equidad social
Hay tantas preguntas que se pueden formular sobre el fútbol y tal vez muchas de ellas no tengan respuesta. Por ejemplo, ¿por qué el futbol tiene tantos adeptos en el mundo, como ninguna religión, como ningún credo político, como ningún otro deporte? ¿Qué es lo que tiene el fútbol que hace estallar de goce al poeta, al albañil, al filósofo, al estadista, al vagabundo, al destechado? Y otra más: ¿En qué consiste el embrujo del fútbol, de ese deporte que bien jugado puede llegar a ser arte? ¿Por qué un partido de fútbol puede paralizar una ciudad, un país?
El futbol puede convertirse en estupefaciente, en la dosis personal, en una especie de anestésico, o quizá de bálsamo. Es una combinación de asombros que ha interesado desde su origen a todas las capas de la sociedad. Este deporte es, como lo decía Benedetti, el único nivel de vida ciudadana en el que el bramido del presidente de la república o del ministro o del gobernador no tiene a mal hermanarse con el alarido del paria social.
Decíamos hace un ratico que un estadio lleno o semipleno es capaz de igualar a la sociedad. Se crea allí un iluso comunismo, una quimérica equidad de clases sociales. En apariencia cuando se desarrolla un partido no hay en las tribunas privilegios económicos, aunque unas localidades sean más caras o más baratas que otras, ni tampoco hay privilegios políticos ni de rangos burocráticos, aunque eventualmente haya palcos destinados para las personalidades. No obstante, todos, el cura, el alcalde, el raponero, el embolador, el chofer de bus, el candidato, el médico, el rector universitario, el estudiante, todos posan sus traseros en las gradas de cemento (bueno se sabe que unos llevan almohadillas y cojines). Es decir, el fútbol los pone en la misma escala a todos.
Fíjense y verán que todos aúllan con el gol, todos se enfurecen con el árbitro cuando considera que pita mal, todos le mientan la madre, todos vociferan, todos son expertos en tácticas y estrategias, todos son comentaristas. Todos gozan cuando gana su escuadra o se entristecen cuando pierde. El fútbol es una gran fábrica de emociones.
Pero tras el pitazo final la realidad vuelve con todas sus asperezas, vuelve a distanciar a los hombres, torna a ser una balanza desequilibrada. El desempleado vuelve a su sufrimiento de no encontrar trabajo; el obrero a sus labores de seguir enriqueciendo al patrón y el patrón a continuar la explotación del obrero, y el magnate a sus comodidades y lujos y el pobre a sus carencias. Bueno, cada uno puede hacer un listado de estas situaciones.
Vean que mientras unos salen del estadio en un lujoso carro, otros lo hacen en buses, o en taxi, o a pie. A veces, después de comprar la boleta, ni siquiera queda para el pasaje. Bueno, pero tras esa efímera igualdad, tras la asistencia al culto, todo vuelve a ser lo mismo que antes del partido, o tal vez peor. Aunque de cualquier modo todos se han desahogado, todos se han vuelto afónicos por la gritería. Han realizado una catarsis. Quizá mientras se suceden las emociones futboleras el desposeído no piensa en las masacres, no piensa en la situación de su país, o en la situación de su barrio, ni en la seguridad social, ni en los problemas de inseguridad, no se preocupa por si hay que cambiar el régimen, y a lo mejor cuando el partido termina tampoco esas sean sus preocupaciones. Porque en el estadio, en la cancha, deja todas sus impotencias, y se descarga contra el árbitro o contra un jugador del equipo contrario. O del propio. En todo caso, allí, en ese lugar sagrado, su desfogue no será contra el presidente de la república, ni contra su patrón, ni contra un sistema político.
En ese sentido podríamos decir que el fútbol es un muy extraño símbolo de pasajeras igualdades, pero también un estupefaciente, una droga adormecedora de las angustias generadas por los desajustes sociales y económicos, o por el caos de una ciudad.
Tal vez el fútbol no fue creado para eso, para que fuese un nuevo opio del pueblo, pero se podría decir, según la historia, que sí ha sido aprovechado por ciertas clases en el poder para desviar la atención o para conjurar determinadas situaciones. Este aspecto lo ampliaremos en otra charla de este ciclo sobre fútbol.
Aquí vuelvo a citar a Mario Benedetti cuando dice que es mejor para los que detentan el poder que la gente odie al árbitro y no al oligarca o al magnate financiero. Así pues que el fútbol también actúa como un narcótico y es ahí cuando pierde también su aparente inocencia.
Claro que como lo se ha dicho tantas veces todo ese repertorio de emociones que hay en el futbol, y que puede como espectáculo ser un factor de alienación, no va a detener ningún movimiento social. Así como tampoco un gol, una chilena, una jugada hermosa pueden cambiar a un gobierno o derrocarlo, porque es que el fútbol y los procesos sociales tienen sus propias leyes y dinámicas, muy distintas en ambos casos.
- El barrio, la calle, la esquina
Poco a poco iremos entrando al mundo del barrio, donde la cultura del fútbol ocupa un importante sitial en la vida cotidiana. Digamos que este deporte ha penetrado en el gusto de todos los estamentos sociales, pero, principalmente, en el de las clases medias y capas pobres de la población. Estas son las que más han sido permeables al embrujo del fútbol, que a su vez se ha vuelto un sueño de la muchachada, y en un sedante de las dificultades de los mayores. El fútbol es una presencia permanente en el barrio, no se escapa a la conversación de granero, ni al corrillo de la esquina, ni a la tertulia del cafetín. Está en la escuela, en el colegio, en la universidad. Cualquier pelado es capaz de hablar de alineaciones y estrategias, de controvertir sobre aspectos futbolísticos. Y es que el fútbol se ha convertido en un pan de cada día, como en una necesidad de la gente. Se han transformado incluso los espacios urbanos para su práctica. Una acera puede convertirse en una cancha, en un estadio a escala, con tribunas que pueden ser los balcones y las ventanas de las casas. Muchos chicos de antes comenzaron a fascinarse por el fútbol debido a sus prácticas sobre la acera, dado que esta parte es una frontera entre la casa y la calle. Cuando se está en una acera se está sin estarlo en la calle, y se está sin estarlo en la casa. Vean ustedes que una acera es algo bien complejo.
Hubo un tiempo en que en las calles, algunas de ellas sin asfaltar y que eran muy aptas para juegos como el trompo, las canicas y otras fascinaciones ya desaparecidas, digo que hubo un tiempo en que las calles eran un inmenso campo para el ejercicio de muchos juegos, como los de la guerra libertada, las rondas y materiles, la rayuela o golosa, el salto de la cuerda, en fin, y en esas mismas calles no se podía jugar fútbol libremente, es decir, era una herejía, una subversión del orden barrial, un atentado contra la tranquilidad del vecindario, jugar al fútbol en la calle. Esto ahora puede parecer cómico, o increíble, pero así era. Cuando la muchachada jugaba un picadito en la calle se exponía a varios riesgos. Uno era que apareciera una patrulla y entonces los policías decomisaban el balón, en el supuesto caso de que los muchachos no alcanzaran a volarse con pelota y todo. Otro era que el balón se fuera a una casa de una señora energúmena y ahí sí no había nada que hacer. Esa dama lo devolvía vuelto añicos, o, en el mejor de los casos, lo decomisaba y lo dejaba preso un tiempo.
Así pues que la futbolería urbana también vivió sus odiseas. Sin embargo, ni las señoras ofuscadas ni los tombos de entonces pudieron evitar el auge del futbolito callejero, que, por lo demás, aumentaba día a día debido a que se fueron acabando los solares, las mangas, los lotes urbanos. Y para la práctica de fútbol en la calle no importaba mucho si la calle era muy empinada, como en tantos barrios de Medellín, o si muy cerca había una quebrada, un abismo, o muchos vitrales sin rejas. Lo que importaba era jugar, divertirse, ganar o perder, pero divirtiéndose. No importaban ni las patrullas ni las señoras rabiosas. El fútbol en la calle era una transgresión, una alteración del orden público. Pero a su vez era un gesto romántico, una aventura de galladas barriales, que lograron colonizar la calle, o, mejor dicho, la convirtieron en estadio.
Desde hace muchos años el fútbol es parte de la diversión del barrio. Es el plato fuerte en las cenas de esquina. Está en todos los inventarios de emociones, en todos los diccionarios del alma urbana. Es un factor unificador, que le ha otorgado identidad, carácter, a nuestras calles. Y también si se quiere es una muestra de vitalidad de la urbe. En una calle de domingo siempre habrá un balón y un grito de gol.
Bueno, todo esto nos puede servir para decir que es en el barrio donde todavía se juega el auténtico fútbol, aquel que todavía no está contaminado por el dinero, aquel que todavía no ha sido ensuciado por el mercantilismo y la usura. El de la calle, o el de la canchita de barrio, es un futbol sin pretensiones de mercado, idealista. Claro que, como lo decía hace poco el exjugador Alexis García, ya hay muchas madres que en embarazo piensan cuánto podrá valer su hijo si llega a ser futbolista profesional. El capitalismo acaba con cualquier ingenuidad y es el fin de la inocencia.
- El sueño del pibe
Uno ve aquí, en la ciudad, barrios que transpiran fútbol, barrios que son un homenaje al gol. Incluso en los más pobres el fútbol se ha erigido como un arma, o como un modo de exorcizar al demonio de la miseria. Porque como la mercantilización del juego, la creación de fulgurantes estrellas que ganan millonadas en Europa, el surgimiento de figuras que se cotizan en oro, todo ese proceso globalizador del fútbol como mercancía, se refleja en la mentalidad de los pelados de barrio. Y así el fútbol, que nació como puro juego, se vuelve esperanza para salir de la pobreza, se vuelve el puente que llevará a muchos de la escasez a la abundancia. Eso se cree.
Hay un tango muy famoso, y es un tango muy sonado en traganíqueles de esquina, que se llama El sueño del pibe (de Juan Puey y Reinaldo Yiso). Resulta que en esa canción el chico busca la consagración, que es llegar a la primera, estar en un estadio lleno y ganar dinero. Ese es su sueño. De alguna manera ese tango hoy se baila en muchos barrios. Muchos pelados no solo juegan por placer, sino que además lo hacen para tener la posibilidad de llegar a ser estrellas. Y en ese sueño meten ya el capital, o al contrario, el capital es el que se ha metido en los sueños de todos.
Volvamos a la calle. Resulta que el muchacho de las barriadas es capaz, por su actividad cotidiana, por jugar a veces en callejones inverosímiles, en espacios muy estrechos, es capaz digo de desarrollar muchas destrezas, es capaz de moverse con agilidad dentro de unos límites reducidos, es capaz de hacer paredes cortas, esguinces, gambetas, y aprende a patear con precisión. Aprende también a driblar rivales y carros. Se vuelve repentizador. Así es como la calle se transforma en maestra, como la vida misma.
Algunos entrenadores de fútbol profesional han dicho, o decían en otro tiempo, que el buen jugador es aquel que pasó su infancia en un medio donde la picaresca y la trapacería son necesidad. Se podría especular acerca de que ciertas dotes, como la picardía y la capacidad de no arrugarse en la contienda, de no renunciar jamás a la lucha, se logran desarrollar en medios hostiles, en los cuales para sobrevivir no sólo hay que tener ganas sino mucha viveza. Esto podría verlo uno muy claramente en novelas de la picaresca española, como El Lazarillo de Tormes o La vida del Buscón, de Francisco de Quevedo.
Bueno, ya no recuerdo cuál era el técnico que decía que en situaciones y lugares adversos es “donde se aprendería como ineludible apoyo de supervivencia, la rapidez de improvisación y los reflejos para sacar ventajas en la lucha”. Creo que era Helenio Herrera.
- La gracia del domingo

¿Quién de nosotros no se ha despertado alguna vez una mañana de domingo con las ganas incontenibles de jugar un partidito de fútbol? El domingo tiene su cuento. Para algunos es un día de tedio, pero para muchos es una jornada llena de sorpresas, de alegrías, porque el balón está presente en la cuadra, porque es la ocasión para reeditar encuentros con los amigos en torno a la magia de una pelota. Es allí, y en ese día, cuando el futbol vuelve a ser placer, a ser diversión pura. Aparecen las pequeñas porterías de metal, algunas con redes metálicas o con costales que hacen las veces de red, y entonces el asfalto sonríe porque la muchachada va a pisar el cuero, porque va empezar un ritual gozoso, algo que romperá la rutina del barrio.
Las tardes dominicales, en cambio, son otra cosa, porque en ellas incide el otro fútbol, el profesional. Que ya es oficio, o trabajo. Que es como la misa. Los aficionados se preparan para entrar en contacto con la divinidad, unos mediante la radio o la tv, otros con su presencia en el estadio. El fútbol ahí se vuelve hábito, costumbre, y a veces pasa a ser una rutina más. En el estadio ya no está el protagonista de las jugadas de cancha de barrio, sino el espectador (o el oyente, o el televidente). Ya no es un ser activo. Se aquieta, como el feligrés en la iglesia. Es un receptor. Se vuelve grey, rebaño. Y allí en ese lugar sacro y profano que es el estadio, el espectador puede pasar del éxtasis, de la apoteosis, a la tragedia y la angustia. El espectador es un ser que goza, pero, a su vez, sufre. Es el depositario de lo que en la cancha realizan los sacerdotes. El aficionado se incorpora al ritual para salvar su alma o para perderla. Pero todo esto, sea negativo o positivo, es posible gracias a ese fenómeno mundial llamado fútbol.
- Los afectos tristes
Ya estamos a punto del pitazo final, que es cuando el espectador se reencuentra con los desamparos de la vida cotidiana, de su rutina envolvente. Quisiera citar al filósofo francés Gilles Deleuze: “Vivimos en un mundo más bien desagradable en el que no solamente las gentes, sino los poderes establecidos, tienen interés en comunicarnos afectos tristes. Los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia para actuar y los poderes establecidos tienen necesidad de nuestras tristezas para hacernos esclavos. El tirano, el sacerdote, los secuestradores de almas, tienen necesidad de persuadirnos de que la vida es dura y pesada. Los poderes tienen así menos necesidad de reprimirnos que de angustiarnos, o de administrar nuestros pequeños terrores íntimos”.
Se ha dicho que el fútbol es sospechoso de hacer evadir de la realidad a la gente, de desviarla de sus calamidades diarias, de apartarlas de la desdicha. El fútbol es anestesia, es pasión desbordada, es un enamoramiento, o una traga (un metejón). Puede llegar a ser un remedio contra el aburrimiento. Si uno quiere y lo mira con otros ojos, puede encontrar en él la poesía de la vida corriente, esa que habla de gambetear la pobreza, de sacarle el cuerpo al infortunio. El fútbol tiene una estética, y hasta una lujuria. El gol se puede comparar con un orgasmo. Un orgasmo universal.
Creo que todos somos penitentes, adeptos, exégetas, apóstoles, víctimas propiciatorias y puede que hasta seamos esclavos del fútbol. Puede ser que un gol no nos redima de los desamparos y desasosiegos, pero por lo menos nos hace saber que estamos vivos, ¡vivos!, que era lo que querían decir aquellos muchachos de Calella de la Costa, cuando venían de jugar al fútbol y cantaban: “ganamos, perdimos, / igual nos divertimos”. Muchas gracias.
Medellín, junio 10 de 1998
*(Primera conferencia del ciclo Fútbol, Historia y Literatura, a propósito del Mundial de Francia)

«Ganamos, perdimos; igual nos divertimos».