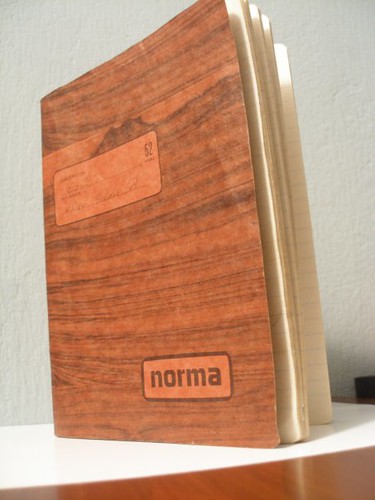Por Reinaldo Spitaletta
1.
Tiene una voz delgada y suave, que a veces cuesta oírla. La Voz flota ahora sobre una mesa ovalada; sentados alrededor doce tipos escuchan. Los que están en la parte opuesta sienten el susurro, se concentran y saben entonces que La Voz les dice acerca de lo bien que salió la edición de hoy sobre el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, dice estar orgullosa de la sala de redacción y de su capacidad para reaccionar ante los grandes sucesos, sobre todo se admira de tantas páginas llenas, análisis, antecedentes, y de la columna de opinión que, sobre la marcha, al tono de los acontecimientos, escribió el Editor de Estilo Periodístico del diario, no sé cómo hace para documentarse y redactar tan rápido y tan bien, además su crónica histórica sobre el terrorismo es una muestra de sapiencia, y bla, blabla. La Voz vuelve a tomar impulso, los que están cerca de ella la oyen con respeto, como si brotara de una figura sacra. Los de más allá siguen en su esfuerzo por escucharla. La Voz cuenta que ha sido ésta su prueba de fuego, apenas lleva dos meses en la Proto-Secretaría de Redacción ¡y le toca ya un evento de tal magnitud! ¡Increíble! La Voz tiene bigote oscuro y cabello aindiado, tez morena y ojos de monje tibetano. No mueve las manos, es una voz sin inflexiones, plana, y cualquiera podría pensar que es afeminada, aunque los gestos muy imperceptibles son masculinos, la cara es masculina, no hay duda, pero cuando La Voz camina se le nota cierto gracejo sexapiloso, de nalguita parada.
Hay gente perspicaz entre los redactores, ahora elogiados, que piensa que La Voz alguna vez quiso ser mujer pero se quedó a mitad de camino, y eso puede tener implicaciones psicológicas. La Voz, en cada reunión de editores, habla del periodismo “duro y puro”, que es, según ella, el que tienen que hacer en la mayoría de secciones, y del periodismo más liviano también, porque hay público para todo y los lectores piden uno y otro. Parece que la llegada suya a la Sala de Redacción es toda una revolución; ella sabe tratar a los otros, no grita, no regaña y si lo hace es con una voz tenue; da instrucciones acerca de cubrimientos, hay que escuchar todas las partes protagonistas de una noticia, escribir historias, que eso les enseñaba ella a sus estudiantes en la universidad, donde estuvo hasta hace poco, porque quiso volver a las redacciones, a sentir el palpitar de los acontecimientos, a vibrar con el día a día, con los afanes de infarto del cierre de edición. Dice asuntos obvios, según piensan algunos, pero, al menos, no es prepotente. Cuando habla de sí misma asegura que era un gran redactor, que sabe bastante de economía política, que ha leído decenas de libros de periodismo y de nuevo periodismo, tra la rarará, canturrea La Voz. Los demás la oyen.
Hoy hay que hacer un seguimiento mejor que el cubrimiento. No podemos bajar la guardia, así que los de Cultura se sumarán ahora a los de Internacional y a los que trabajaron en la consecución de reacciones, es que hasta los de Deportes tendrán que participar, porque un atentado contra el corazón de los Estados Unidos no se da todos los días. Esta es una redacción muy capaz. Insiste en el orgullo que siente, en haber tenido el tacto fino de aceptar el empleo, en estar al lado de un equipo tan tenaz e incansable. La Voz hace un repaso de la edición: número de muertos, las crónicas de ambiente enviadas por las agencias internacionales, los testimonios del gobierno estadounidense, la solidaridad de otros gobiernos, el perfil de Osama Bin Laden, los sobrevivientes, estuvimos a la altura de los grandes periódicos del mundo. La Voz es casi irrefutable. El Editor de Estilo, después de un silencio de La Voz, dice que a él le pareció una belleza, por lo conmovedora, la crónica que sacó la competencia acerca del perro labrador que salvó a su dueño, que para primera página había fotos más impresionantes por lo reveladoras y nosotros sacamos una más bien obvia, pero en general estuvimos bien. La Voz lo mira con sus ojos budistas, luego cambia de paisaje y observa los brillos de la mesa. Por los ventanales entra una luz intensa, de sol tropical. El estilista remata: “Era mejor el título inicial de Apocalipsis USA, que el que se publicó en la segunda edición de Terror en las Torres, aunque hollywoodescos ambos, me quedo con el de la primera”.
2.
Las muchachas de la sección de Estilos de Vida están “matadas” con La Voz. Ella sabe de modas, de tendencias, opina que hay que estar más cerca de los cocteles de sociedad y de las señoras de bien, con sus tés canastas y sus obras de beneficencia. En cada reunión destaca lo lindas que salieron las fotos del gerente de tal financiera y las reinas y las modelos de la casa de tales, la gente bella por fin se está notando en las páginas sociales. El director del diario me ha dicho que les transmita sus congratulaciones. La Voz no para de hablar cuando de light culture se trata, porque esos temas son vendedores. Hoy hay que cubrir la feria de modas con una separata, dice un día. Hoy hay que hacer énfasis en los trajes de novia, dice otro. Y así va tejiendo un universo artificial de farándula y cosmética. La editora de la sección la oye y a veces entorna los ojos, parece decir que este es el jefe necesario, el salvador, el que estaba por llegar y llegó. En cada reunión se sienta al lado de La Voz, y cree estar santificada, ungida por esa revelación celestial.
Hoy, bueno, es decir, mañana, hay que sacar un tremendo despliegue sobre la visita de la Primera Dama a la ciudad, viene a dar unos kits escolares a muchachos de los barrios pobres. La Voz dice que hay que entrevistarla, consultar dos o tres pelados, las fotos deben revelar la emoción de los niños al recibir los útiles, buenos planos de doña señora. El editor de Orden Público dice que precisamente los niños de esos barrios están afectados, junto con sus padres, por las andanzas de paramilitares y que sería interesante mostrar para la edición de mañana una relación de cómo vive la gente, las preocupaciones diarias, su miedo… Ah, sí, pero podemos hacerlo otro día, con más profundidad, por ahora no, quedaríamos como enfrentando la visita de la Primera Señora. Está buena la propuesta, hay que irla trabajando. La Voz es fina. Y curtida en diplomacias de segunda.
La editora de Sociedades suspira, cada vez se convence más del tino periodístico de La Voz. A su lado, ella recibe su luz. La Voz poco sabe de deportes, es más: su figura denota jamás haber pateado un balón ni corrido en competencias de colegio, pero sí sabe que es una “sección muy vendedora”, en todas partes del mundo la mayoría de lectores de diarios van a las páginas deportivas. El fútbol es clave, pero hay que dar cuenta de otras disciplinas, ¿verdad, querido? El editor del área responde de inmediato, claro, sabemos de la importancia capital de nuestra sección. Eso, creo, se refleja en las páginas. Todo marcha como una máquina de relojería suiza. Todos atienden las sugerencias de La Voz. No hay por qué chistar, si La Voz es razonable y lleva mucho tiempo en el oficio. El editor de Orden Público, sin embargo, dice que no le ha gustado mucho el cubrimiento de los partidos de fútbol, es una escritura sin emoción, plana, no motiva a la lectura. El Editor de Estilo advierte que está de acuerdo, que hay que insuflarles más dinamismo a esas páginas, el deporte es sudor, alegría, frustraciones, adrenalina, pero es poco lo que se ve de tales asuntos en la sección deportiva. La Voz, un tanto desconcertada por las disidencias, titubea, pero, sí, es verdad, yo no sé mucho de fútbol y esas cosas, aunque sí sé cuándo está bien o mal hecha una nota. Habrá que revisar, dice, entornando los ojos.
3.
El Presidente de la República llega a la ciudad. Hay que disponer cuatro redactores para el cubrimiento, cree, según su criterio, el que está encargado hoy de la Secretaría. La Voz goza de merecido descanso. Ya los reporteros tienen sus credenciales. Ya están en el sitio del evento magno. El presidente habla de su amor por los pobres y de su amor por los ricos. Viste un poncho folclórico y un sombrero de ganadero. Hay que lucir como autóctono. Eso da buena imagen. Se entera de dos o tres problemas locales, una carretera inconclusa, otra que ya no resiste tanto vehículo… Las crónicas van llegando, las fotos también. No merece más de dos páginas el suceso presidencial. Es suficiente para enterar a los lectores, piensa el encargado. En primera página titulará a cuatro columnas. También suficiente. El director del periódico llama desde su finca de recreo. El encargado cuenta cómo ha transcurrido la edición y revela los planes de cobertura, paginaje, cuántas notas; no, ni riesgos, eso es muy poco, cómo va a ser posible que una visita presidencial merezca apenas dos páginas, me monta otras tres, carajo. Un presidente como este merece toda nuestra consideración, nuestro periódico defiende las instituciones democráticas, debemos darle amplio despliegue a la obra del estadista…, como usted diga, señor director. Revuelo en la sala de redacción. Es que La Voz hace mucha falta, piensa la editora de Sociedades. Y más tarda en pensarlo, que en aparecer la figura delicada de La Voz, que toma las riendas, organiza, va y viene, envía más reporteros a las calles a realizar un sondeo sobre las palabras del presidente que todavía están en directo por la televisión, desmonta un reportaje sobre un barrio de pobres asustados y entonces ya son seis páginas para la noticia del día. La Voz es generosa.
La edición es impecable. Seis páginas. Y en primera, titular a seis columnas, con una enorme foto del presidente dándole la mano a un líder comunal. La Voz observa con placer su obra, sonríe por el sagrado deber de informar bien a sus lectores, recibe congratulaciones de la editora de Sociedades, que le pasa la mano por encima del hombro. El encargado de ese día también la felicita. Qué haríamos, sin usted, le dice con un tono de disimulada resignación. La Voz lo mira con gesto despectivo.
4.
La Voz es toda dulzura. Ahora está reunida con la junta directiva del diario, quieren reorganizar la redacción. La Voz es muy respetada, porque siempre es cariñosa con el director y los otros miembros del staff de mando, saluda con venias a sus superiores, y lo que más gusta de ella es que habla muy piano, sin aspavientos. No se desdobla ni descompone cuando la critican o le dicen que por qué una edición salió así o asá. Dice que mejorará en la próxima y que no habrá más fallas. La Voz aparenta menos edad que la que tiene, por eso, a veces, las mujeres de la redacción y de otras dependencias la buscan para averiguarle el secreto de su juventud. Ella les sonríe y dice que todo está en no protestar, en aceptar el mundo tal como es. Algunas la miran con incredulidad y se dicen para sí mismas ¡huy, me quiere tomar el pelo!
La reunión transcurre sin aparentes contratiempos hasta cuando toma la palabra el Editor General y advierte que no está contento con las últimas ediciones, y menos con las de domingo, son muy planas, no sorprenden a nadie, no hay artículos para los jóvenes, hay que meter más farándula, esto es una fábrica de noticias y de diversión, así que no todo puede ser muy serio, ni muy avejentado. No. La Voz asiente y observa al Editor General con mirada auscultadora, como de monje shaolín. Se soba el mentón y de reojo examina al director, de impecable corbata y vestido oscuro. El director se da cuenta del gesto y le replica con otra mirada suspicaz. El Editor General insiste en que se están perdiendo lectores, porque hay secciones muy seriotas, con historias muy largas, ahora hay que estar en la onda de lo corto, de lo rápido, para qué diablos la profundidad. Nadie tiene tiempo de leer. La Voz se soba el mentón. El director sonríe. Ahora el editor mira a La Voz y se le adivina un aire de superioridad. No me gusta -le dice- cómo está saliendo el diario y usted es la responsable de los contenidos. La Voz asiente, hace una venia, parece que va a decir algo, pero apenas articula sonidos ininteligibles. Se le va la voz. Traga saliva. Y nada. El otro sabe que la ha dominado y que no hay posibilidades de refutaciones. El director se para y le da la mano al Editor General. Qué bueno eres, por eso te contratamos.
La Voz camina hacia la sala de redacción. Algunos notan que el trasero no está tan parado, hay torpeza en el andar. Parece estar enferma, qué indisposición tendrá, cuchichean las reporteras de Sociedad. La Voz entra a la oficina, se sienta y después apoya su cabeza contra el escritorio. Cualquiera pensaría que está llorando, aunque no se escuchan sollozos ni hay convulsiones ni moqueos. Sin embargo, el rumor se esparce, La Voz –dice- llora, ¿se le moriría la mamá?, ¿qué desgracia le comunicarían? Algunos reporteros pasan por el frente y miran con disimulo. Después, La Voz está frente a su computador, teclea, se para y torna al aparato. La redacción está aturdida, porque cuando La Voz escribe se queda ahí, sin movimientos bruscos, casi sembrada en la silla, con la mirada fija en la pantalla. Ahora es otra. Los cuchicheos aumentan. Parece que nadie puede concentrarse porque La Voz está extraña, como si tuviera afonía. La editora de Sociedades se atreve, va hasta la oficina, habla unos segundos con ella y luego sale: “¡Hay reunión de editores ya!”.
La Voz comienza su charla anunciando que de ahora en adelante hay que estar más sintonizados con la ciudad, pero no con los problemas de la gente, sino con lo que pasa en discotecas, con la moda, con los centros comerciales. El Editor de Estilo pregunta a qué vienen esos cambios, si el periodismo debe cubrirlo todo. La Voz lo mira como la miraba a ella el Editor General. No le responde. Vamos a vender más si nos dedicamos a lo que digo, advierte. Hay gestos de sorpresa en los editores, pero nadie se atreve a cuestionar. La de Sociedades sonríe y dice que está de acuerdo. Me parece –agrega- que en la sección cultural debemos estar más a tono con la juventud, menos bellas artes, menos noticias de literatura y más farándula. Hay que poner a la gente a vibrar con las últimas producciones. Nadie más opina, excepto el Editor de Estilo: Me parece que vamos en contravía del buen periodismo. ¿Qué es el buen periodismo?, pregunta La Voz. El otro dice que darle a la gente elementos para que piense y deje de ser un rebaño. La Voz ríe, en medio del silencio general. Luego, otros la imitan en la risa. La Voz se para y camina otra vez con su nalga bien erecta. Los demás también se paran. El rebaño –dice el Editor de Estilo- somos nosotros. Nadie le hace caso.
5.
El periódico es ahora otro: más fotos, textos cortos, uniformidad en las páginas: en Economía se muestra a los ricos; en Deportes, resultados y notas breves sobre partidos de fútbol. En Cultura, noticias acerca de los vestidos de los famosos. En Política, las actividades de los que están de acuerdo con el gobierno. Toda una maravilla. A la sala de redacción llegan casi todos los días ramos de flores de los entrevistados. La Voz recibe llamadas halagüeñas de señoras de costurero y té canasta, y la invitan –eso dice la editora de Estilos de Vida- a tomar la media tarde en clubes de sociedad. El diario está renovado. No hay ahora quién pueda proferirle discordancias a La Voz. Todos saben que hay que hacer lo que el Editor General, a través de La Voz, dice que se haga. La Voz, en todo caso, anda con más suavidad y con la cabeza en alto como si desfilara por una pasarela de feria textil. Ha aumentado su ropero y estrena corbatas con frecuencia. Ya están lejanos los días cuando hablaba de “periodismo duro y puro”. ¡Ah!, por lo demás, no se le ha vuelto a ver en actitud de lloriqueo o de depresión. Se cree, o al menos es lo que murmuran en la sala de redacción, que le doblaron el sueldo. Está orgullosa de sí misma. Y los otros (nosotros), de ella.
*La Voz hace parte del libro Oficios y Oficiantes, publicado por la Editorial UPB, 2013.

Fotograma del filme Todos los hombres del presidente. Woodward y Bernstein en reunión con el editor del Washington Post.