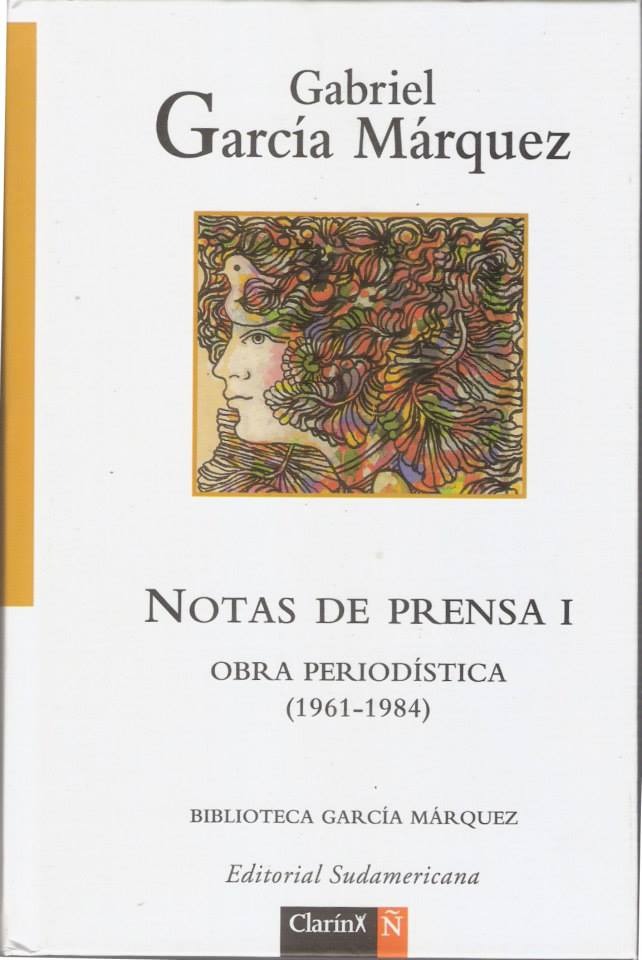(Crónica tanguera con bar de esquina y tropa de carnaval)

Por Reinaldo Spitaletta
No solo en el barrio montevideano que el tango menciona había de esas figuras notorias, tipos ranas, o sea, con astucia para moverse entre galladas y malevos, sino que en el nuestro también clareaba uno que otro de esa índole. Eran tiempos de acumulación de conversa en las esquinas, muchachada sentada en la acera, en los umbrales de las puertas. Y mirando hacia adentro, hacia el bar, donde estaban los mayores, los que ya se habían graduado de hombres, como se decía.
En aquel bar, sí, en una esquina, qué cosa rara, sonaban tangos. Era un café de “mala muerte”, o al menos así era la cara que ponían las señoras cuando pasaban por un lado, mirando de reojo los chorizos colgantes, el mostrador curtido, las sillas metálicas de tijeras, las mesas redondas y veían al Bizco, su dueño, entre filas de cajas de cervezas y baldosas desteñidas. Y fue en El Florida donde, creo, escuché por primera vez a Garufa, tango de Víctor Soliño y Roberto Fontaina (letra compartida) con la música de Juan Antonio Collazo.
Era (y es) un tango pegajoso, de fácil escucha, con una historia simpática, entre humorística y picaresca, sin dramas. Claro. Es que correspondía al espíritu de los años veinte, cuando en Montevideo se crearon agrupaciones carnavaleras, con estudiantes y bohemios, como fue, por ejemplo, la famosa Troupe Ateniense, de la que fueron parte Gerardo Matos Rodríguez, Adolfo Mondino, Alberto Vila (que va a estrenar el tango en cuestión), Ramón Collazo y los que crearon a Garufa.
Sí, digo que es un tango de simpatía. Historia sin pretensiones, con tonalidad y ambiente urbano, de barrio, pero, a su vez, con momentos en que el protagonista debe ir al centro de la ciudad, donde están los ambientes de goce y diversiones muy distintas a las de la periferia. De más sensaciones y timbres diferentes. “Del barrio La Mondiola sos el más rana / y te llaman Garufa por lo bacán / tenés más pretensiones que bataclana / que hubiera hecho suceso con un gotán”.
Y aunque entonces, en los días en que por primera vez escuché a Garufa, no se requerían traducciones ni mediadores. Se oía y listo. Sin preguntas. Pero ya desde el mismo título hay una comunicación, una caracterización. ¿Qué es garufa? Es a aquel a quien le encanta la diversión, la juerga, la nocturnidad callejera. La Mondiola es un barrio montevideano, costero, con presencia de jaranas y guachafitas. Y en la estrofa inicial se menciona la bataclana, que llegará a ser un sinónimo de mujer de vida liviana.
En 1922 llegó a Buenos Aires una compañía teatral francesa, la Bataclan. En el espectáculo, las coristas actuaban con poca ropa, insinuantes, coquetas. Y así, conectadas con mujeres de la noche, derivó la bataclana. Y así se enriqueció la lengua. La siguiente estrofa da cuenta de quién se trata el protagonista, un laburante que al fin de semana se torna doctor (como cualquier político): Durante la semana, meta laburo, / y el sábado a la noche sos un doctor: / te encajás las polainas y el cuello duro / y te venís p’al centro de rompedor”.

Parque Japonés de Buenos Aires.
Y entonces el tango comienza a discurrir por aguas de turbulencia, en las que, sin embargo, se puede navegar sin temores: “Garufa, ¡pucha que sos divertido! / Garufa, ya sos un caso perdido”. Y tal vez estas consideraciones eran las que más nos sonaban, el dibujarse en el aire un sujeto risueño (como los había tantos en el barrio) al que los ojos de la madre siempre tenían en la mira, porque se estaban perdiendo en la fiesta. “Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron, la otra noche, en el Parque Japonés”.
El original no menciona al Parque Japonés, que es en Buenos Aires, lugar de diversiones y otras algazaras, sino la montevideana “calle San José”, de alboroto permanente. En la versión que se hace al otro lado del Río de la Plata, en la voz de Rosita Quiroga, la calle san José se muta en el parque ya dicho. La del mismo nombre en Buenos Aires era una callecita casi muerta.
La caracterización clave llega al final del tema. Con los datos incorporados, el oyente se imagina de quién se trata el tal Garufa. Es un milonguero de tiempo completo, un “vareador”, es decir, aquel que saca a pasear muchachas, coquetón, contento y que, en el lenguaje de la hípica, es quien entrena caballos de carreras. Es un “tirapaso” endemoniado, que puede bailarse el himno de Francia (La Marsellesa) o la ópera El trovador, de Giuseppe Verdi, incluida la Marcha a Garibaldi.
Con un café con leche y una ensaimada
rematás esa noche de bacanal,
y al volver a tu casa, de madrugada,
decís: «Yo soy un rana fenomenal».
Recuerdo que en las interpretaciones que entonces se escuchaban en los bares con traganíqueles de barriada, uno no entendía ensaimada, que es un pancito dulce espolvoreado con azúcar, sino “ensalada”. Este tango, que representa a un personaje urbano, trabajador, pero que no perdona fin de semana para echarse una cana al aire, pinta a un tipo que aún no pasa de moda. Pese a los cambios de épocas (este tango se grabó por primera vez en 1928), Garufa está ahí, con sus sencilleces y su historia sin rebuscamientos.
Quizá la mejor versión es la de Tita Merello con la orquesta de Carlos Figari. La grabaron, entre otros, Elba Berón, Nina Miranda, Edmundo Rivero, Agustín Irusta, Enrique Dumas, Carlos Dante y Alberto Castillo. Garufa sigue sonando. Y en ciertas noches, evoca la esquina de un perdido barrio en la que había un encantador bar de “mala muerte”.

Tango III, pintura de Cecilia Campi