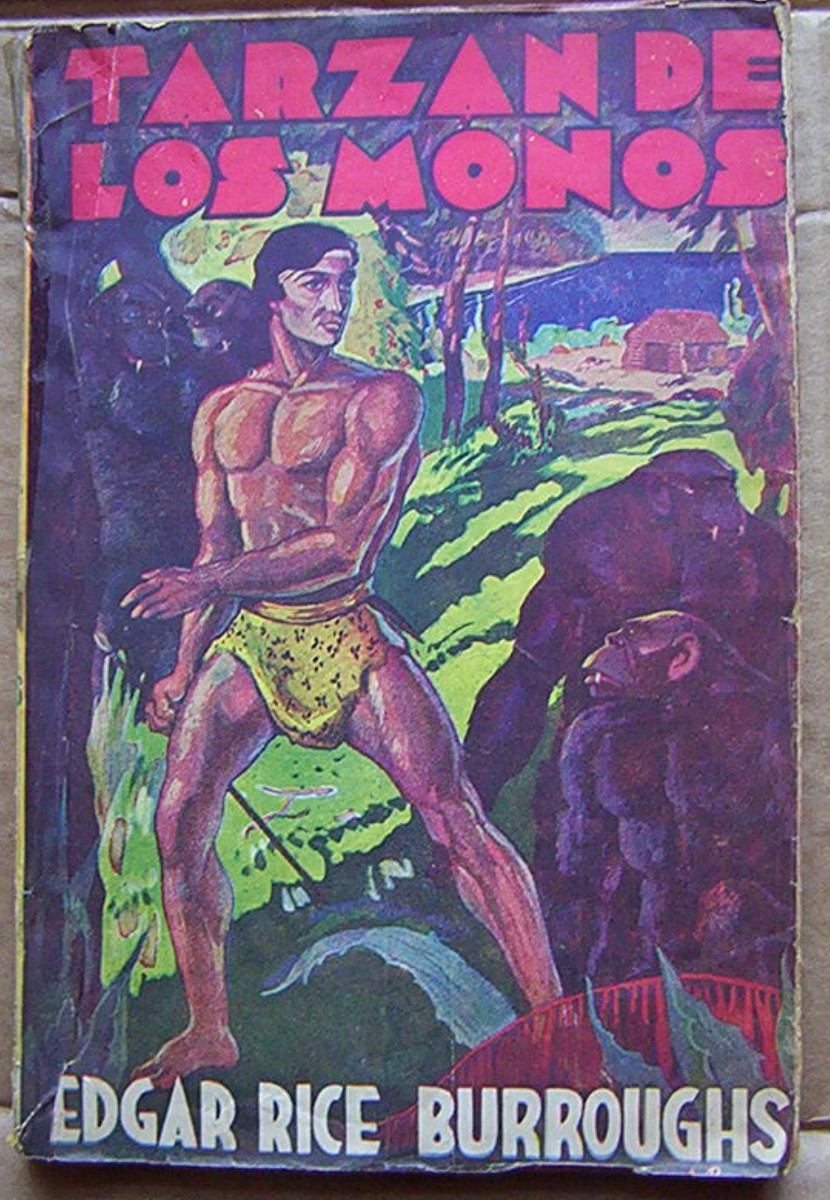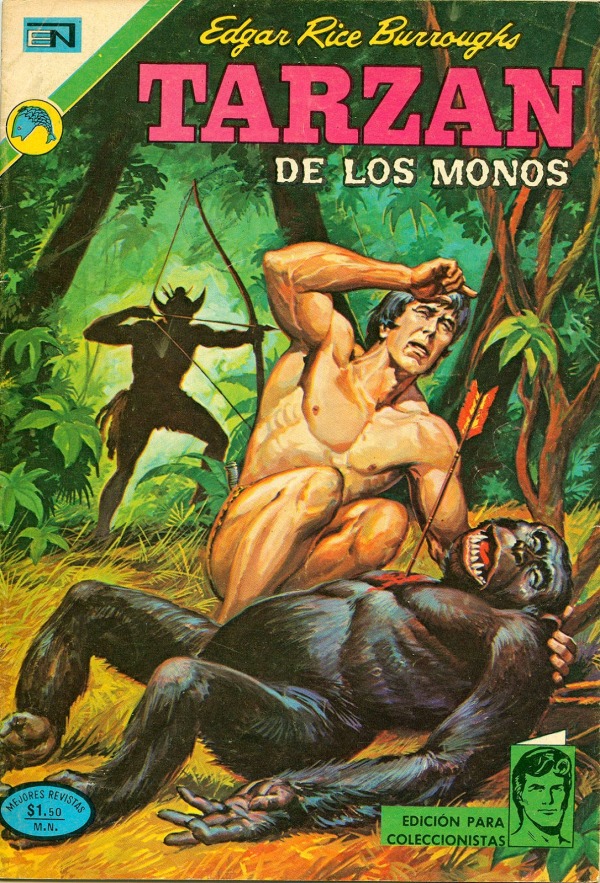«Arbolito de navidad que siempre florece los 24…».
Por Reinaldo Spitaletta
Subimos, con un deteriorado machete envuelto en un periódico, hasta la finca La Selva, que desde lejos, desde el barrio El Congolo, se veía con corredores y ventanas rojas y un curvilíneo camino enrielado. Alrededor, al pie del cerro el Quitasol, había noros, chagualos y otros árboles y arbustos. Entonces, a mediados de los sesenta, no había conciencia ecológica ni defensas del medio ambiente, pero todavía no estaba tan destruido el planeta y por las laderas del morro bajaban riachuelos cristalinos y se escuchaban cantos de pájaros.
Las vecindades de aquel caserón las habíamos recorrido con muchachos de la cuadra, cuando jugábamos a ser Tarzán y su corte de monos. No faltaba el grito largo (¡iiiiiiuuuuhaaaaaaaah!) mientras uno se arrojaba de un árbol a otro, reviviendo las aventuras de Edgar Rice Burroughs, del cual todavía no habíamos leído sus libros, pero sí los cómics de periódicos y revistas, además de haber entrado al Teatro Bello a ver algunas proyecciones en blanco y negro sobre el héroe de papel, que entonces lo representaba Johnny Weissmüller.

Aspecto del cerro Quitasol.
En ocasiones, ascendíamos hasta una prominencia que, desde la distancia, aparecía como un grano en el rostro inmenso de aquel morro emblemático. La llamaban (todavía es así) La verruga. Y aprovechábamos las aguas límpidas y heladas de los arroyuelos para pegarnos zambullidas y darnos un refresco. Y a principios de diciembre, cuando todavía no había ventas de arbolitos navideños preparados para el efecto, sino que había que ir a cortarlos a las florestas y otros montes, las romerías ascendían al Quitasol para conseguir su ejemplar al que recubrirían con algodón de colores, o solo blanco, y les colgarían bolas quebradizas verdes, rojas y doradas. Y al conjunto, que iba en un soporte, a veces una matera, se le agregarían bombillitos, guirnaldas y cadenetas. En 1962, cuando vivíamos en un caserón de Manchester, el arbolito que mamá había confeccionado se fue al piso tras un fortísimo temblor de tierra y sus ornamentos se destrozaron sin remedio. El resto del mes, el árbol se quedó triste y sin casi ninguna decoración.
Pues bien. Íbamos los cuatro hermanos a conseguir un árbol navideño, que no fuera muy grande pero tampoco una ramita sin carácter. Tenía que tener cierta presencia y estar dotado de suficientes ramificaciones. Y ya, en las lindes de la finca, comenzamos la labor. Seguro desde el caserón escuchaban los golpes de la herramienta y fue cuando apareció como de la nada un hombre de sombrero con un enorme perro al que llevaba sujeto de una cadena. Nos decomisó el machete y no permitió que nos fuéramos con el “arbolito” que habíamos cortado. Ni siquiera un chamizo del mismo. No recuerdo si nos espetó algún insulto, pero lo que sí quedó en evidencia fue aquella frase perentoria: “no quiero volverlos a ver por aquí”,
Cuando tornamos a casa sin nada, mamá nos interrogó. Contamos la peripecia y ella, de inmediato, salió hacia La Selva. La seguimos a distancia. “No se aparezcan por allá”, nos advirtió. Cruzó el portón y se arrimó a la puerta principal. Después, salió el hombre del sombrero. La vimos manotear. Supusimos que estaba más colorada de lo que era. No se escuchaba con claridad ni lo que ella decía ni lo que, luego, el tipo le contestaba. El hombre se metió a la casa y después salió con el viejo machete “tres rayas”, que nos había acompañado durante años en casa y que mamá tenía como una especie de “reliquia” familiar. Cuando ella se había vuelto sobre sus pasos, se escuchó la voz del “mayordomo”: “Señora, puede llevarse también el árbol que cortaron sus hijos”. Tal vez fue el viento el que condujo las voces hasta nosotros. La vuelta estuvo adobada de relatos heroicos sobre el Quitasol y de imaginaciones acerca de cómo iría a quedar el árbol de navidad en la sala de la casa. El machete lo llevaba mamá como un botín de guerra y nos pareció que había gentes en las ventanas de la cuadra que saludaban a los vencedores de una batalla floral.